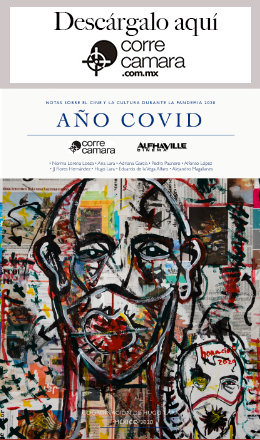El fenómeno Barbenhaimer y el “Diseño de la historia”
.jpeg)
Por Pedro Paunero
Para Arielle Melgar: barras de chocolate y vino tinto
Dos películas entre lo efímero y lo trascendente El marketing hizo de las suyas. Una vez más. En los días de la casi inédita huelga de Hollywood, en el marco de la guerra por el streaming que, en teoría, dejará vacías las salas de cine en el futuro cercano -aunado a las nacientes tecnologías de IA que amenazan con reemplazar a los actores de carne y hueso-, e igualmente durante la tensión por la guerra de Ucrania, que revive el fantasma nuclear, dos películas, aparentemente opuestas, captan la atención de la taquilla de verano, en una supuesta solidaridad sin precedentes.
“Oppenheimer” (Christopher Nolan, 2023), cuenta la -larga- historia de Robert Oppenheimer, primero profesor de física en Berkeley, luego director del Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se hicieron las primeras bombas atómicas de la historia y, finalmente, perseguido político durante la “Caza de brujas” macartista (que desatara el senador republicano Joseph McCarthy, a todo lo que oliera a comunismo), amén de haberse vuelto un pacifista activo, nos hace ver que, el físico, fungió como la Pandora del mito, un ser acuciado por fuerzas superiores para levantar la tapa pero que, al intentar cerrar la caja, fue destruido por aquellos que lo empujaron. Estados Unidos se revolcaba eufórico en la victoria y un nuevo impulso vital, sostenido sobre el Plan Marshall que, al mismo tiempo que reconstruía la Europa devastada, abría la posibilidad a nuevos mercados. La amenaza nuclear, por lo tanto, por muy real que fuera, no tendría cabida en ese mundo en marcha, a no ser que sirviera a los intereses políticos de turno.
“Barbie” (Greta Gerwig, 2023), cuenta la humanización de la célebre muñeca del mismo nombre, icono de la industria multimillonaria de juguetes Mattel, que se enfrenta -como Oppenheimer- a dilemas existenciales, al pasar al mundo real, donde su utopía de color rosa –“Barbieland”, un lugar en el cual todo es diversión y sonrisas, y estúpidos saludos interminables- se rasga como la caja de cartón que la contiene. En este idílico universo de corrección política, femenino -porque, se entiende, las muñecas son para las niñas y, es en este punto donde la película tropieza con su primer equívoco-, la contaminación, dada por el despertar masculino a la conciencia (cuando el Ken estereotípico se ve influido por el sexismo del mundo real), amenaza con socavar sus cimientos.
La “Oppenheimer” de Nolan se ve en la necesidad de plasmar fragmentos de la vida del físico, en uno de los subgéneros cinematográficos más difíciles del cine, la “biopic” -tan difícil como la biografía en literatura, que ha dado ejemplos únicos, como la “Virginia Woolf”, de Quentin Bell-, y que directores como Richard Attenborough llevaran a la cima con “Gandhi” (1982) y Milos Forman con “Amadeus” (1984). La diestra fragmentación de la vida de Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy), a través de flashbacks, flashforwards, uso del color, del blanco y negro, la música y el apabullante sonido, o la entrada y salida de personajes clave -Einstein (Tom Conti) o el presidente Truman (Gary Oldman)-, se ve ralentizada y embarullada, sin embargo, por las pesadas escenas del juicio a Oppenheimer.
Greta Gerwig y Noah Baumbach, su esposo y coguionista, director de la incomprendida “Ruido de fondo” (White Noise, 2022), adaptación de una novela de Don DeLillo, narran un cuento que, no obstante su sano recurso de auto parodia (a los empresarios de Mattel, al sexismo pero, igualmente, al feminismo) y un uso justo de la meta cinematografía -en una escena se hace una observación sobre la actuación de Margot Robbie como Barbie y, con esto, sobre la “mala” dirección de Gerwig-, ya se ha contado muchas veces. La búsqueda de respuestas que emprende Barbie, acompañada por el polizón Ken (Ryan Gosling), al por qué de su humanización, tiene como antecedentes a esos mundos cerrados, tan amados por la fantasía y la Ciencia ficción, en películas y libros como “El mago de Oz” (The Wizard of Oz, Victor Fleming, 1939), y su inteligente, a la vez que kitsch respuesta en clave utópica, “Zardoz” (John Boorman, 1974), en las cuales un mundo se resquebraja -la ruptura conceptual, un instante de pánico, de revelación o de epifanía que permite, tanto a los personajes como espectadores, asombrarse con este hecho oculto- para mostrar la realidad de fuera, inadvertida por los habitantes de “adentro”.
Es el mismo argumento que sostiene tanto a una película ciberpunk, clave en la historia del cine, como la influyente “Matrix” (hermanas Wachowski, 1999), como a una fantasía animada de impresionante factura, en “¿Quién engañó a Rogger Rabbit?” (Who Framed Roger Rabbit?, Robert Zemeckis, 1988). Ecos, así mismo, de la amalgatofilia presente en Pinocho, o en “Me enamoré de un maniquí” (Mannequin, Michael Gottlieb, 1987), y del musical “Venus era mujer” (One Touch of Venus, William A. Seiter, 1948), son inevitables en esta película de Gerwig, tanto como la nostalgia por los juguetes arrumbados, presente en la primera “Toy Story” (John Lasseter, 1995), a los cuales se ha añadido la palabra mágica “patriarcado”. Nolan y Gerwig salen bien parados en ambas películas, aunque, predeciblemente “Barbie”, con sus risas y los equívocos a los que se ven sometidos los personajes, contraste con el silencio absoluto que somete conmovedoramente a los espectadores en las salas de cine, durante la escena de la exitosa prueba Trinity-en la cual Oppenheimer cita al Bhagavad-Gita, “Me he convertido en muerte, en destructor de mundos”-, y se enseñoree de la taquilla, ambas películas equidistan desde un punto central, mucho más de lo que parece.
Durante el fenómeno Barbenhaimer pues, la taquilla se ha inclinado por “Barbie”, pero la “Oppenheimer” de Nolan le ha hecho pareja en aquellos que, distraídos, no han querido dejar pasar el fenómeno en un maratón cinematográfico, sin reparar en las tres horas de duración del filme, entregados a ver ambas películas en un divertimento de la era de Internet. “¿Cuál ver primero?”, es una discusión de las redes sociales, que comenzó como un meme, y tomó el cariz de salvación de un Hollywood necesitado de taquillazos, en los años post pandémicos, en los que se resienten, como nunca antes, los efectos más notables del cambio climático. La respuesta ha sido clara: primero “Oppenheimer”, luego “Barbie”, para quitarse el regusto a amargura que deja la cinta de Nolan.
Es obvio que, en el futuro, el fenómeno será imitado, en una especie de plan de salvamento hollywoodense. Si la historia puede “diseñarse” (a través de los mecanismos generados por la ciencia, como teorizara Saint Simon), no sería sino con la conciencia de que lo contingente puede -y, de hecho, interviene- en los designios humanos. Así, históricamente, la muñeca Barbie no hubiera podido existir de no ser por el mundo de post guerra al cual, ineludiblemente, Robert Oppenheimer ayudó a diseñar.
La post guerra americana era un sueño de suburbios, económicamente en ascenso, cuya única pesadilla en esta languidez escapista -convertibles, faldas amponas, malteadas, bailes de fin de curso, y una domesticada rebeldía, ejemplificada en la película “Rebelde sin causa” (Rebel Without a Cause, Nicholas Ray, 1955)-, era la guerra nuclear, representada por el temor a todo lo comunista -su arquetipo es la paranoica “La invasión de los usurpadores de cuerpos” (Invasion of the Body Snatchers, Don Siegel, 1956)-, y que originó un tipo de cine único, de valor histórico, en términos cinematográficos, el de las películas “atómicas”, con sus metáforas corporizadas en monstruos agigantados por la radiación. Todo en el marco más amplio de la Guerra Fría. El consumismo se reafirmó en los Estados Unidos, en un intento de separarse, de forma definitiva, de sus otrora aliados comunistas. Hollywood voltea a ver un nicho de mercado que había desaprovechado, el adolescente -¿recuerdan?: convertibles, malteadas y besitos candorosos en el autocinema-, y lanza la primera película dirigida exclusivamente a un público adolescente, que podía reconocerse en la brecha generacional, “La mancha voraz” (The Blob, Irvin H. Millgate, 1958). Es la cinta con la cual Hollywood crea a la juventud, a la vez que dirige su educación sentimental, sus gustos y amolda sus temores.
Las bombas atómicas de “Oppie” -como lo llamaban sus allegados-, que terminaron con la Segunda Guerra Mundial, en una interesante paradoja que devino en económica, ayudaron a Japón a emerger de las ruinas y la “lluvia negra” que cayera sobre las bombardeadas Hiroshima y Nagasaki. Japón se volcó a industrializarse, a la vez que, reacciones populares como la película “Godzilla” (Ishiro Honda, 1954), y sus innumerables descendientes, los “kaijus”, representaban tanto una respuesta como un tímido acto de resistencia ante los Estados Unidos y su poderío atómico que, andando el tiempo, creó otro fenómeno de masas ante el embate de Disney, el manga y el anime. Pero los años de la post guerra no sólo trajeron temor, sino aquellos citados sueños. Fue el inicio de la “Primera edad dorada de la televisión”, y su perfecto, como enajenante, escapismo cienciaficcionista, distópico, que Ray Bradbury denunció en su novela “Fahrenheit 451”, publicada en 1954, en la cual los personajes pasan el tiempo mirando “muros de televisión”, mientras los bomberos, en lugar de apagar incendios, los provocan, quemando principalmente libros.
En un pasaje de esta obra, uno de los personajes expresa: “Has de comprender que nuestra civilización es tan vasta que no podemos permitir que nuestras minorías se alteren o exciten. Pregúntate a ti mismo: ¿Qué queremos en esta nación, por encima de todo? La gente quiere ser feliz, ¿no es así? ¿No lo has estado oyendo toda tu vida? «Quiero ser feliz», dice la gente. Bueno, ¿no lo son? ¿No les mantenemos en acción, no les proporcionamos diversiones? Eso es para lo único que vivimos, ¿no? ¿Para el placer y las emociones? Y tendrás que admitir que nuestra civilización se lo facilita en abundancia”. Es en estos años de súper abundancia económica, negación de “aquello que está mal en el mundo”, es decir, un intento procaz, pero entendible, de olvidar la guerra, con una sexualidad adolescente exacerbada, pero casi siempre sofocada -habría que esperar a los años ’70s para su “liberación” definitiva-, que Ruth Handler, fundadora de Mattel, atendiendo a un consumidor femenino, que dejaba atrás la infancia y jugaba a ser “lo que quisiera ser”, prefigurando su adultez, diseña la muñeca “Barbie”, al notar que su hija Barbara prefería jugar con muñecas como la sexualizada y “liberada”, “Bild Lilly” alemana.
Todo un ejemplo para las mujeres americanas que, a la vuelta de sus maridos, convertidos en veteranos de guerra -muchos de estos lisiados irremediablemente, y a los que había que atender, una situación que se retrata en la película “Los mejores años de nuestra vida” (The Best Years of Our Lives, William Wyler, 1946)-, abandonaron las fábricas de armas, fueron echadas de regreso, y encerradas como amas de casa, forzadas a ignorar el cartel propagandístico de “Rosie, la remachadora”, una mujer fuerte, con pañoleta en la cabeza, que fabricaba bombarderos, de unos cuantos años atrás. Con todo y controversias, Barbie llegaba para vengarse. La “era atómica” -término creado por el periodista William L. Lawrence, en el New York Times-, tan moderna entonces -uno de esos períodos históricos que producen su propia parafernalia: hubo, por ejemplo, “plumas atómicas”, canciones y súper héroes, como el Dr. Ray Palmer, denominado, precisamente, como “Átomo”, de DC Comics-, que tuvo en Oppenheimer a uno de sus iniciadores, nos resulta hoy lejana y cándida.
Es materia de nostalgia del más puro y encantador retrofuturismo, por lo cual existe el “atompunk”, como existen el “ciberpunk” y el “steampunk”. Es decir, como elemento pop, y de lo pop, Barbie es tan vieja como la era atómica, y fundamenta su existencia en los mismos principios que llevaron a Estados Unidos a lanzar las bombas, un temor a todo aquello que amenazara el “american way of life”, en el cual Barbie, con su mensaje en apariencia liberal, tiene cabida central. Al final, Barbie y el Dr. Oppenheimer se dan la mano. “Oppie” fue un ser humano, como nos lo presenta Nolan, con bastantes claroscuros. Un hombre genial, a quien le tocó vivir una situación extraordinaria, en un tiempo extraordinario. Un ser humano que deviene en trascendental para la humanidad, y a quien el gobierno redujo a la nada Barbie es un producto desechable, resultado del sistema, pero transformada en objeto trascendental por los sueños y anhelos de las niñas. En ambas películas el contexto es fundamental.
El “Oppenheimer” de Nolan -más sincero, por retratar una época concreta- es mujeriego porque, como Einstein, era esa la conducta personal del Dr. Oppenheimer de la realidad pero, por muy vieja que sea Barbie, su contemporánea, la renovación que la empresa ha sabido hacer de su producto icónico la acomoda a los tiempos, e ideologías cambiantes, por meros intereses económicos. De esta forma, “Barbie” está impregnada de sutiles mensajes políticamente correctos que, burla burlando, se deslizan en la mente del espectador, como el matrimonio interracial entre Gloria (America Ferrera), la empleada latina de Mattel que transfiere a Barbie sus inquietudes emocionales, y la atrae al mundo real, casada con un estadounidense (Ryan Piers Williams) que aprende español, como de extraordinarios chistes contradictorios, como el del Sugar Daddy Ken (Rob Brydon), que socavan su supuesto feminismo. Pero, desde la perspectiva de la lógica interna del relato -la diégesis de Barbieland-, su flaqueza narrativa se localiza en su naturaleza de muñeca.
“Barbie” arrastra una idea que parece conservadora en estos tiempos de “deconstrucción”, a saber, que una muñeca es “sólo” para que jueguen las niñas. Así, Barbieland, no se rige exactamente bajo ningún matriarcado, sino en un mundo eminente y evidentemente femenino, donde los “Ken”, son sólo accesorios. Este equívoco, empero, que exige una lectura profunda, se pasa por alto.
Con todo, “Barbie” sobrepasa el mero filme-publicidad, a la manera de “Space Jam” (Joe Pytka, 1996), ideada para vender zapatos deportivos, para erigirse en una comedia, por breves momentos dolorosa, y cuestionar la existencia misma de la marca que la creó. Nolan presenta su película desde la cima de su arte, y Gerwig, desde la artesanía. Ambas películas son poderosos trampantojos visuales, que nos hablan de lo que el cine es, o puede llegar a ser. En una, muere un mundo, y nace uno nuevo, en la otra, un mundo se rasga, al atisbo de otro. Pero, por encima de todo -aunque la historia no pueda diseñarse-, ambas fungen como apuestas, por parte de una industria decadente, cuyos trabajadores claman en las calles -pancarta en mano-, una urgente renovación. Mientras eso sucede, una cosa es segura: se venderán más muñecas que nunca.