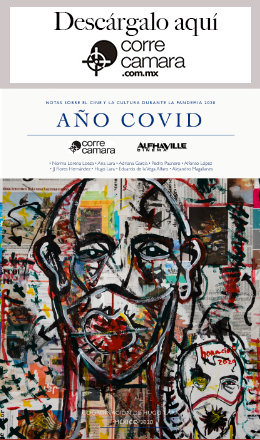«El Jagüey de las ruinas»: Nacionalismo y tradición en el marco de la Segunda Guerra Mundial

Por Pedro Paunero
Sara García Iglesias estudió la carrera de Químico Farmaco–Biología, y trabajó como tal en los “Laboratorios Hormona” –que, tras siete décadas de existencia, se dedican, a principios del Siglo XXI, a la fabricación de genéricos intercambiables, entre otros productos–, antes de fundar su propia empresa, los laboratorios “Servet”, dedicada, así como a otros servicios, a la maquila de medicamentos y a los suplementos alimenticios. Pero, aparte de científica y empresaria, así como política –ganó la alcaldía de Ozuluama, Veracruz, en los años que median entre 1958 a 1961–, Sara era escritora, y publicó tres novelas, bajo el seudónimo de S. Urrea, “El jagüey de las ruinas” (1941), “Isabel Moctezuma, la última princesa azteca” (1946) y “Exilio” (1957).
Con “El jagüey de las ruinas” ganó el Premio Lanz Duret de 1943, creado por el periódico “El Universal”, en homenaje a Miguel Lanz Duret, presidente de la Compañía Periodística Nacional y del citado periódico, así como de “El Universal Gráfico”, desde el año 1922 a su muerte, ocurrida en 1940. El premio, que sirvió para el lanzamiento de nuevos autores, tuvo una vida de dos décadas, desapareciendo a fines de los años ´50s. Se sabe que la obra –publicada por Editorial Botas–, fue elogiada por el célebre Artemio del Valle–Arizpe, cronista de la Ciudad de México y miembro del jurado, sobre la cual escribió:
“La novela reúne los méritos de relieve, justeza y brillantez en las descripciones, interés constante, personajes de nuestro medio rural, tratados con precisa observación psicológica”.
De modo que, desde el título, adivinamos la trama, ya que un “jagüey” designa un acuífero, producido por el escurrimiento natural de las lluvias o, en algunos países de Latinoamérica, a una especie de planta trepadora y estranguladora, pero también a un lago artificial. En la novela, el jagüey es, precisamente, de este último tipo, localizado al pie de una casona en ruinas –“albergue de alimañas” y “construido hace más de cien años”– donde se sitúa la historia, en “pleno corazón de la huasteca veracruzana”. El libro abunda en diálogos plenos de una jerigonza campirana y localista:
“—Mire, niña, ¿devisa aquel claro en el milcahualito? Allí está el jagüey.
—Primero dígame qué es milcahual.
Don Julián se detiene, sorprendido:
—Milcahual… pos… —la lucha contra la definición le obliga a rascarse el rebelde mechón, que escapa del sombrero. Rápidamente acaba—. Mire, ta un potrero limpiecito. Güeno, de allí encomienza a enmontarse. Eso se nuembra chisgarrial, cuando está todo delgadito. De allí se tupe y crece. No tan gruesos los palos, asina —señalando su brazo—, eso se nuembra milcahual. Entupiéndose más le decimos monte. Y el monte de veras grueso, montaña. ¿Ta claro?
—Como el agua, don Julián.”
El cine se interesó en el libro, y fue adaptado para la pantalla por la misma Sara García Iglesias y el director, Gilberto Martínez Solares –afamado como “el director de Tin Tan”–, el año de 1944, con otra Sara García, la querida actriz que todos conocemos como “la abuelita del Cine mexicano”, en uno de los papeles principales.
La película, en cambio, no se rodó en exteriores de la huasteca, sino en los alrededores del Manantial Acuexcomatl (conocido también como “Manantial el Encanto”, a veces transcrito como “Acuexcomac”), hoy desecado –una pérdida cultural y ecológica que pudo ser irreparable, ahora convertido en un centro de educación ambiental–, localizado en el pueblo chinampero de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, en la Ciudad de México, eje de antiguas leyendas sobre seres humanoides y acuáticos que vivirían en su seno. La cinta, a la cual le venía muy bien la trama rural del libro, desarrollada durante la Intervención Francesa, se inscribiría, según cita certeramente el historiador Francisco Peredo Castro en “Cine y propaganda para Latinoamérica: México y Estados Unidos en la encrucijada de los años cuarenta” (UNAM, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, 2011), en un período de propaganda aliada, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial:
“Casi desde el inicio del sexenio avilacamachista [1940–1946] se había iniciado una fuerte campaña a través en los medios en pro de la unión de América en su nueva expresión defensiva, favorable a Estados Unidos y los Aliados, y contraria al Eje”.
En aquella casa, entonces, habitaría, “una familia típicamente mexicana, familia valiente, abnegada y llena de profundo amor a su patria que, como muchas otras, supo enfrentarse con heroísmo a los hechos que le tocó vivir. Después la vida siguió su curso normal, y solamente en viejas memorias pueden encontrarse rastros de la existencia de este lugar, sin embargo, son ellos los que nos legaron el concepto de unión, respeto y amor, que siguen siendo la base de la familia mexicana, para orgullo y esperanza de nuestra patria”.
Dicho prólogo, en off, sitúa perfectamente el tono de melodrama de la película, pero también revela una rara consciencia en el devenir histórico y temporal de las obras humanas, si bien se inclina –irónica e ingenuamente–, en considerar como eternos e inmutables aquellos elementos que la moralidad denomina como “valores eternos”, sostenes aparentemente sólidos en el “Tempus Belli” en el que corren tanto la novela, como la adaptación cinematográfica.
Adrián Jáuregui (interpretado por el cantante de ópera Roberto Silva), sobrino de Don Celso, llega al pueblo del “Bejuco”, a visitarlo desde la capital, y este le informa que será a Teresa “Mamanina” (Sara García), que ejerce el liderazgo de la familia a la manera de una matriarca, a quien tendrá que convencer para obtener el cargo al cual aspira, en la hacienda. De inmediato conoce a Elena (María Luisa Zea), su prima, la única soltera de las hijas de Mamanina, y entre quienes, desde el principio, se adivina la atracción física, prefiriéndola a ella sobre el resto de las numerosas, y atractivas, parientes que le reciben, mientras toca al piano una canción italiana, “Si vole inamorarti”, que parece toda una declaración de amor. Mamanina le cuenta la historia del abuelo, el primer Adrián, “un aventurero vascongado”, a quien los virreyes habían concedido el amplio terreno que abarcara su vista, con el cerro de Ozuluama como epicentro, “como colocado ahí para él”, hecho por el cual, desde entonces, la familia ha estado gobernando sobre una inmensa cantidad de heredad.
Como era de esperarse, Elena y Adrián contraen matrimonio, aunque para esto nos hemos ahorrado mucho tiempo, en una elipsis en la cual ahora los vemos con tres hijos ya crecidos, Ramón, María Nieves y Teresa. En otra escena, Mamanina cuenta cómo, durante uno de los viajes de negocios de Adrián, a su regreso de Tampico, fue testigo de cómo un “norte” había arrojado un velero a la laguna de Tamiahua, en realidad un barco negrero en ruta a los Estados Unidos, a cuya “carga” humana convenciera de quedarse en tierra pues, por el sólo hecho de pisar México, ya habían obtenido el estatus de hombres libres. María Nieves regresa de la escuela con el cabello suelto, por haberse peleado con una compañera, y notamos el desprecio que Elena le tiene por sus costumbres libres y salvajes –en la línea de los personajes de “Cumbres borrascosas”, de Emily Brönte, que pronto será abandonada y desaprovechada–, aunque Adrián tenga confianza en ella, por considerarla capaz de convertirse en la futura Mamanina.
El tiempo vuelve a pasar, y vemos a los niños transformados en jóvenes apuestos, Ramón (Ernesto Alonzo), es ahora un ingeniero a quien le importa un bledo el rancho –habla con un diálogo afectado e insoportable–, y se empeña en verlo todo a través de una óptica europeizante, Teresa, no es sino una muchacha coqueta, mientras María Nieves (Lilia Michel), considera que “todos los muchachos le aburren”, pero que es capaz de apadrinar a varios niños pobres que viven, en compañía de sus padres, en las chozas de las inmediaciones. Bajo la premisa de “la cultura propia”, con la cual se hace patente la oposición de las visiones de los hermanos, la película abundará en trajes típicos, huapangos, fiestas pueblerinas y bailes folclóricos, que resaltarán esta visión nacionalista y tradicionalista del cine de aquella época, pero será durante el banquete que celebra la boda doble de Ramón y Teresa, que Adrián lea una carta e interrumpa la celebración para anunciar que las fuerzas francesas avanzan sobre Puebla, en el cual la carga universal –la Segunda Guerra Mundial, en la cual se enmarca la producción– se haga presente.
Es en este momento en el cual, al calor de los “¡Viva México!”, que el personaje de Ramón se reconcilie con su mexicanidad, al pedirle a su padre –que clama a todos los presentes en la formación de guerrillas–, que encabece una lista con su nombre. Cuando una partida de franceses se asienta en el Bejuco –estancia durante la cual mexicanos y extranjeros reconocen mutuamente la valentía del oponente, y quedan todos como caballeros–, María Nieves se sentirá atraída por un joven, apuesto, y gentil oficial francés, de nombre Jean (Paul Cambo). Las escenas de violencia se suceden, mostrando los castigos que los franceses ejercen sobre los guerrilleros, entre estos el del tío Celso, a quien condenan a ser azotado colgado de un poste, llegando, incluso, a amenazar a Mamanina con el mismo castigo, si esta no está dispuesta a entregarles una lista con los nombres de los rebeldes al Imperio. Mientras tanto, María Nieves se encuentra explorando las Montañas Azules, en la Sierra de Tantima –Otontepec–, donde la encontrará Jean, a quien su destacamento ha dejado atrás, mientras convalecía de unas fiebres, y a quien ella defiende de sus fieles sirvientes, entre estos el capataz Facundo (Agustín Isunza, cuya comicidad típica tampoco es aprovechada en toda su capacidad), que intentarán matarlo, creyéndole un enemigo en cuyo poder se encuentra “la niña”.
Caracterizado como “ranchero de la huasteca”, Jean acompaña a María Nieves, y sus sirvientes, en ruta a Tampico, escapando de los enemigos por los caminos de Ozuluama, a la vez que ella le contará a Jean lo que sabe de los orígenes de la raza huasteca que, al parecer, habría llegado “de Oriente y fueron los padres de los mayas”. Un nahuatlata, que los ayuda albergándolos en su choza a medio camino, les confesará que hablan el “castilla”, sólo para hacerse entender con los hispanohablantes y los huastecos, cuya lengua es “un laberinto que nadie comprende, y son flojos y les gusta mucho el dinero”.
También le señalará, profético, a Jean que, así como María Nieves puede “ver en la oscurancia del corazón”, si él le hiciera daño, sería como “aventar una piedra pa´ rriba”. A pesar de esto, María Nieves considerará que su amor es un imposible, en un mundo donde ambos son enemigos, por lo que Jean le propondrá escapar en la misma fragata que lo llevará a Francia. En una escena clave, cuando ella lo espere en el muelle, verá cómo uno de los soldados belgas, próximos a embarcar, aparta de un manotazo a un niño indígena, acción que la hará cambiar de parecer, volviéndose a casa, mientras suenan los acordes de “Adiós, Mamá Carlota”, con lo cual el espectador avezado comprenderá que el Imperio –que ha sido todo un fondo desdibujado en la historia– ha caído. Ya en el hogar, Adrián le dedicará un convincente discurso sobre la contingencia humana:
“¿Ves, hijita? La vida sigue su curso. Todas las grandes tragedias que parecen detener para siempre, y desviar la historia, son pequeños accidentes necesarios e insignificantes en la amplitud del tiempo. Todo es así, no digamos en la vida de los pueblos sino también en nuestra propia vida”.
María Nieves, afectada, confesará que “quisiera ser valiente”, como él, a lo que Adrián responderá, con su habitual consciencia en lo accidentado de la existencia:
“Yo he tenido la suerte de ser útil en las pasadas circunstancias tan difíciles, pero conmigo o sin mí, el pueblo seguirá su marcha. Cuando yo falte, quizá ni se aperciban de que haya caído, así es la vida. Y la vida continuará en el pueblo con su ritmo valiente hacia delante. A base de tanteos, éxitos y fracasos, enmiendas y errores, se va forjando el porvenir”.
La figura del invasor francés podía, claramente, interpretarse en su tiempo como la del invasor alemán, nazi y bárbaro, pero Jean simbolizaba, a la vez –en un tiempo híbrido, que rompía la Cuarta pared– al francés de la “Résistance”, que luchaba en las calles de la París ocupada, en paralelo a una María Nieves que habría dejado atrás los prejuicios de raza –su ascendencia hispana no haría mella en su persona, por lo que se asumía como huasteca de cepa– o, mejor dicho, de los que siempre había carecido, por ser partícipe de un apellido, una sangre y una familia, donde esos valores nacionalistas –véase el discurso de Adrián–, sostendrían las generaciones, no importando su condición criolla o mestiza.
“El jagüey de las ruinas”, visto en la distancia, aparece diluido, precisamente en esos puntos sobre los que la discursiva de Adrián Jáuregui vuelve una y otra vez, el tiempo, que le ha pasado por encima. Su guion, endeble desde el principio, deja ver que, la novela de Sara García Iglesias, padece del mismo defecto. Pero el contexto lo explica todo –1944, año de estreno de “El jagüey de las ruinas”, es el mismo en el cual Hollywood, y otras latitudes, daban a la pantalla un conjunto de grandes producciones, enmarcadas en el gran conflicto de la guerra: “Tener y no tener” (To Have and Have Not, Howard Hawks) que, de hecho, se sitúa en la Martinica, bajo el régimen de Vichy; “Enrique V” (Henry V), un encargo del gobierno británico a Laurence Olivier, como propaganda patriótica de guerra y dos filmes negros mayúsculos –que dejan entrever el clima psicológico que se vivía en los Estados Unidos, muy alejado del ambiente pueril de las producciones mexicanas– “Pacto de sangre” (aka. Perdición; Double Indemnity), de Billy Wilder y “El enigma del collar” (aka. Historia de un detective; Murder, My Sweet/Farewell, My Lovely), de Edward Dmytryk.
Como fuera, la película había cumplido su cometido, y el público espectador, comprendió su mensaje: no importaría dónde se encontrara, en el momento de ver la película, si formaba parte de un todo, todavía más grande y, aparentemente fuerte e irrebatible, como lo demostraba esta historia. Las invasiones al territorio mexicano –dentro de la causa justa de toda la América–, serían siempre rechazadas, sin importar el costo sentimental. La nación –madre y padre, tradición y futuro–, acogerían sin condiciones, o reprimendas, al hijo que se atrevía a regresar, tras su dura batalla personal, al seno acogedor del hogar, emblema rústico de un hogar más amplio, la patria misma.