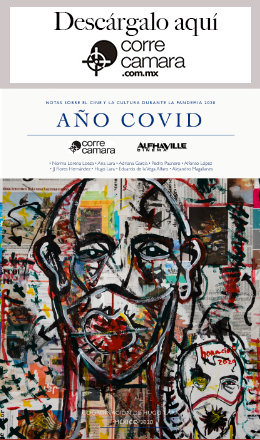«Juárez» de William Dieterle: o la Doctrina Monroe a través de Hollywood

“”Por Pedro Paunero
La autora alemana Bertita Harding llegó a México con tres años de edad, creció en el país, mientras su padre trabajaba en la industria del acero, se interesó –e investigó– sobre la historia de México, razón por la cual –debido a su ascendencia aristocrática–, no le fue difícil inclinarse por aquella etapa que conocemos como la del Segundo Imperio Mexicano. Con veintiocho años entregó a la imprenta “Phantom Crown: The Story of Maximilian and Carlota of Mexico”, con éxito de ventas, hecho que le convencería de seguir escribiendo libros en la misma línea biográfica. Hollywood se interesó en el libro, por lo que Harding pertenece a ese selecto grupo de autores primerizos en quienes –por razones políticas o meramente económicas– los estudios reconocen una veta a explotar.
Fueron John Huston y Wolfgang Reinhardt los encargados de reescribir el guion, demasiado extenso, iniciado por Aeneas MacKenzie, y que se convertiría en la adaptación, dirigida por William Dieterle, titulada “Juárez” (1939), a la que se añadieran datos extraídos de otro libro, “Juarez and Maximilian”, del prestigiado Franz Werfel, enemigo del régimen nazi. La Warner Brothers –el estudio encargado de llevar a la pantalla los hechos narrados en dichos libros– acordó contratar a Harding como autora, por lo que esta terminaría mudándose, en 1940, a los Estados Unidos, donde llevaría una vida que se dividía, la mitad del año en México, y la otra en Indianápolis.
Los productores Hal B. Wallis y Jack L. Warner pusieron toda una tropa en movimiento –integrada por William Dieterle, el director, Paul Muni, el actor que encarnaría a Juárez, así como el mismo Wallis y Henry Blanke, el productor asociado–, que fue enviada a México para documentarse de primera mano en la historia de aquella etapa del país. Una vez en este, tuvieron acceso a documentos personales y oficiales de Juárez, donde Muni conoció a un hombre que, supuestamente, tenía ciento dieciséis años de edad en el momento de la entrevista, y que habría luchado al lado de Juárez y Porfirio Díaz. Fue de esta forma tan inusual, como inverosímil, que el actor se enteró de los gestos cotidianos, y de las costumbres, del célebre presidente mexicano, según los recuerdos de aquel hombre centenario.
Como era habitual en las producciones de la época, no se escatimaron recursos, ni esfuerzos, para realizar la película, que terminó costando un millón setecientos cincuenta mil dólares, y convirtiéndose en una súper producción, por cuyo metraje pasan casi mil doscientos extras sobre escenarios casi precisos, que incluían vistas lejanas del volcán Popocatépetl, y una partitura compuesta por Erich Wolfgang Korngold, quien se sumergió en los aires vieneses de la época para escribirla. La elegida para el papel de la emperatriz Carlota fue Bette Davis –en un rol pensado originalmente para Dolores del Río–, que aceptó sólo por la oportunidad que tendría de interpretar a un personaje histórico, que enloquecía y confrontaba a Napoleón III, mientras Brian Aherne interpretaría a Maximiliano, John Garfield a Porfirio Díaz y Claude Rains a Napoleón III. Con el vestuario de Carlota el diseñador Orry–Kelly confeccionó vestidos que iban pasando de los colores claros al negro, conforme se cumplía el destino aciago que la envolvió a ella, y a su esposo, adelantándose a la ropa interior (primero blanca, después negra) de la primero secretaria Marion Crane (Janet Leigh), y luego ladrona, en la “Psicosis” de Hitchcock.
Se sabe que Jack L. Warner no estuvo, en un principio, contento con el maquillaje de Muni, creado por Perc Westmore –el especialista que le había mostrado a Hollywood la amplia variedad de tonos de cabello existentes, descubriendo que, tan sólo entre las rubias, había treinta y cinco tonos diferentes–, porque “no se le podía reconocer”, es decir, el maquillaje habría sido tan perfecto que Mr. Warner habría querido, en realidad, ver a Muni –a quien le pagaban una gran cantidad de dinero para ser él mismo, un galán entre las mujeres–, y no a Juárez. La declaración podría parecer extraña, ya que cualquier mexicano que, en estos días, tenga la oportunidad de ver la película, podrá advertir que Muni, en realidad, no se le parece en nada al Benemérito, pero es un indicativo de cuánto a Hollywood le interesaba reconocer a sus actores blancos como tales, aun debajo de un maquillaje que le hiciera parecer de otra raza. En el fondo, aquello a lo que Warner aludía era a esa expresión artística que conocemos como “Blackface”, y que le ha otorgado su mala fama por racista y que, una vez llegados los años actuales de la Corrección política, se ha exagerado al grado de criticar que una mujer americana –y no una egipcia “auténtica”– interprete a Cleopatra, por mucho que no sepamos a ciencia cierta, cuál era el verdadero aspecto de la soberana egipcia.

Aquí es donde cabe hacer una reflexión sobre la obra de arte que vale como tal, más allá de la ideología del artista, siempre que este trascienda esa ideología para, de esta manera, comprender cómo es que un ateo y comunista como Pier Paolo Pasolini pudiera dirigir “El evangelio según San Mateo” (Il Vangelo secondo Matteo, 1964), que fuera recibida con aplausos durante su pase en el Concilio Vaticano II, o que el actor sueco Warner Oland pudiera interpretar perfectamente –maquillaje mediante– a Charlie Chan, un detective de origen chino, triunfal creación literaria de Earl Derr Biggers, que se sobrepuso como personaje único, encima de los prejuicios raciales. En última instancia, el maquillaje de Muni le sienta mal, le hace parecer una estatua y sus gestos no pasan de ser los de una figura rígida, como de papel maché. No se ahorran las escenas en las que se ve a Maximiliano como lo que verdaderamente fue, un aristócrata romántico y, sorprendentemente, humanista y liberal, cuyas ideas –en distintas ocasiones– eran similares a las de Juárez (para sorpresa de los Conservadores), que había aceptado el cargo de emperador, no por conquistar, sino para gobernar, admitiendo las cualidades del general Tomás Mejía, indígena de cepa, por su valía propia y no por el color de su piel, aunque se le confunda como “de noble estirpe azteca, la sangre más pura”, y no como otomí. Llega un momento en que, al mirar “Juárez”, uno tiene la impresión de estar viendo la biografía novelada, no de Juárez, sino la de Maximiliano –eso sí, emocionante, como sólo el cine puede presentarla: reduccionista y exagerada–, tal como sucede al mirar “Amadeus” (1984), de Milos Forman, que más que presentarnos la vida de Mozart, termina presentándonos la de Salieri.
–Lo único que nos separa es una palabra –expresa Maximiliano a Porfirio Díaz, en su celda–, en lo demás Benito Juárez y yo estamos de acuerdo. Una sola palabra: Democracia. Convengo con Benito Juárez que, en teoría, es el sistema ideal, pero en la práctica un gobierno del pueblo puede ser un gobierno de la chusma. Una chusma que sigue siempre al demagogo que más le promete. Y contra eso, general Díaz, sólo un monarca puede proteger al Estado. Un monarca y no un presidente, porque un presidente se debe a su partido, y un rey está por encima de los partidos.
A lo que Juárez responderá:
–La virtud es un arma formidable en manos del enemigo.
Comprendiendo que el contexto lo es todo –y que esta es la forma, por mucho que se olvide, o pretenda olvidar, en la que se debe ver cualquier película–, debemos tener presentes las circunstancias en las que “Juárez” se rodó. La película se estrenó el 24 de abril de 1939 –con una crítica dividida–, por lo que estamos en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales la Alemania Nazi ya ha anexado Austria a su territorio y, el mes previo al estreno de la película, ha ocurrido la invasión a Checoslovaquia. A los Estados Unidos, a través del poder innegable de la pantalla (es decir, a Jack Warner, personaje cercano a Roosevelt), le interesaba mostrar una política de “buen vecino” con México (propuesta por el citado Roosevelt, ya en 1933), y que el país no coqueteara con Alemania, así como mostrar un mensaje transparente que advirtiera que, cualquier intento de invasión europeo, sería rechazado por los pueblos americanos.
Visto de esta forma, “Juárez” se convierte en un mero filme de propaganda, grande y lucidor, por mucho que pareciera un intento válido y bien intencionado de no quedarse en el estereotipo mexicano habitual presentado por Hollywood –pueblitos desérticos, con personajes en una eterna fiesta, que suenan maracas y llevan sombreros enormes y montan en burro–, con lo cual emparenta con el “Alejandro Nevski” (1938), de Serguéi Eisenstein, película que trasciende la mera propaganda, y en la que se narra la invasión teutónica del Siglo XIII a la república medieval de Nóvgorod, y que serviría de inspiración a Mel Gibson para su “Corazón valiente” (Braveheart, 1995). ¿Les suena, así, la razón por la cual el 5 de mayo se celebra en los Estados Unidos y no en México? La película, en un restreno, en tiempos de la OTAN y de la Guerra Fría, había sufrido ya de los embates de la censura, al ser acortada, y eliminársele aquellas escenas en las que se tildaba de imperialistas a Alemania y Francia, en un ritornelo de la historia, tan de moda actualmente con la Cultura de la Cancelación.
La película comienza con la llegada de la pareja imperial al puerto de Veracruz, tras mostrarnos las pretensiones expansionistas de Napoleón III –advertido mediante carta de la derrota inminente del Sur Confederado–, a través de diálogos pomposos que, en la realidad, poco tuvieron de ciertos, cuando sabemos que el estado francés pronto se desinteresó en el Imperio de opereta que habían establecido. Carlota advierte del zopilote posado sobre la corona imperial, encima de uno de los arcos triunfales bajo los que pasará el hermoso carruaje dorado –actualmente en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec–, y que sólo hay muchas banderas, como soldados, flanqueando los caminos, pero ningún mexicano. Los signos están ahí, pero se les explica que “sobre los zopilotes hay una prohibición de matarlos, ya que son los basureros del país”. Una carta, que Maxi encuentra en el interior del carruaje, le advierte sobre el engaño al que ha sido sometido: no se le quiere como soberano. Firma, Benito Juárez. Muni permanece ora iluminado, ora ensombrecido, de acuerdo a la escena, rígido, siempre distante por una caracterización casi mesiánica de parte del actor.
Pero, por mucho que se hubieran documentado los guionistas, los actores y hasta los productores, la Doctrina Monroe impregna cada gesto, escena y circunstancia de la película. Vemos a Juárez “inspirado” en los ideales de Abraham Lincoln, como si no hubiese tenido ideología propia –en todas las escenas en las que se ve a Juárez trabajando en su despacho, se lo ve de espaldas a un muro donde cuelga un retrato de Lincoln que es, después de todo, una forma facilona de identificación con el público estadunidense–, o que la hubiese desarrollado a partir de este presidente (su lectura es transparente: los latinoamericanos, no son más que ovejas, pastoreadas por el Padre USA), e incluye un final patético y ridículo, en el cual Juárez –que ha hecho fusilar a Maximiliano–, se dirige a la Catedral que resguarda el cadáver, para pedirle perdón, cuando la historia enseña que, aunque un autor de la talla de Víctor Hugo, le escribiera una carta para implorar clemencia por el malhadado emperador, la República restaurada exigía un sacrificio que mostrara al mundo una lección tajante contra futuros intentos imperialistas. La historia es otra, y muy distinta. El cadáver de Maximiliano fue mal embalsamado y, varios días después –entre los que se cuenta el traslado del cuerpo y el volcamiento del carro que lo transportaba en un arroyo–, colgado de los pies para que los líquidos de la putrefacción escurrieran. Juárez le haría una visita clandestina al cuerpo, no precisamente de cumplido, y sus palabras fueron recogidas entonces:
—Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo; tenía las piernas muy largas y desproporcionadas.
A lo que añadió.
—No tenía talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie.
Nada de perdones hollywoodescos, que intentaban suavizar la hipócrita mirada que, sobre Juárez, pretendían vender, y que no iría acorde al mensaje tanto de “buena voluntad”, como de benignidad y pureza del Benemérito.
La Doctrina Monroe (que clama una “América para los americanos”), pretende imponer una barrera contra los intentos foráneos de imposición de gobiernos, pero sometiendo a la América situada al sur del Río Bravo, a los designios de la América estadounidense. Luego, ¿para cuáles americanos sería América, entonces? Esta película, curiosa por lo que tiene de valor histórico, tiene la respuesta.