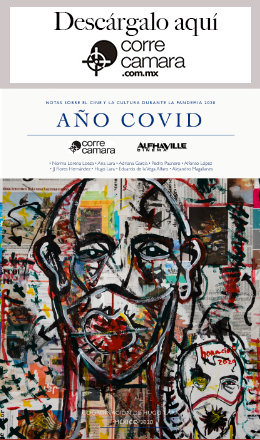La mascota vegetal: La planta, símbolo de humanidad en “El perfecto asesino”. La escena (III)

Por Pedro Paunero
Cuando empiezas a tenerle miedo a la muerte, es cuando
aprendes a apreciar la vida.
Stanfield (Gary Oldman), en “El perfecto asesino".
León (Jean Reno) vive en un apartamento sencillo en Little Italy, en Nueva York, prefiere beber leche a alcohol, usa anteojos oscuros y una gorra de marinero, es huraño y, digamos, algo retardado, ya que no sabe leer ni escribir y es lento para algunas cosas. A veces va al cine, a soñar un poco (con Gene Kelly, patinando en “It's Always Fair Weather”, por ejemplo) y, cuando, solo, vuelve a su apartamento, se ocupa de las labores domésticas, como planchar la ropa, pero sobre todo de cuidar de su planta, una frondosa aglaonema (A. commutatum), a la que le limpia las hojas diligentemente, y pone a recibir su baño de sol a diario. También tiene la rara costumbre –que sólo comprendemos en su contexto– de dormir con los anteojos puestos, sobre una silla. Es su amigo, Tony (Danny Aiello), quien le consigue sus trabajos, y le guarda –“mejor que un banco, porque a los bancos los roban”, según sus palabras–, el dinero que gana. Pero León, es en realidad, un matón implacable –aunque él prefiera denominarse como un “limpiador”: “ni mujeres, ni niños”–, y Tony un mafioso de poca monta. A pesar de esto, León es considerado como el mejor en su “profesión”.
La película se trata de “El perfecto asesino” (aka. León/El profesional, 1994), y se convirtió en una cinta de culto del director francés Luc Besson, debido a esa trama violenta, pero profundamente conmovedora, por la relación que se establece entre León y Mathilda (Natalie Portman, en su deslumbrante primer papel), una niña de doce años –que, como toda lolita, se debate entre una sexualidad que despierta, y una infancia quebrantada por la violencia doméstica– cuyo padre ha sido asesinado por hombres de Norman Stansfield (el gran Gary Oldman, en un rol de frío psicópata y adicto), un agente corrupto de la D. E. A., cuando este descubre que le ha estado birlando la droga que esconden en su apartamento.
El día que mataron a su padre –y a su pesada media hermana, madrastra y a su amado hermanito–, Mathilda se encontraba fuera, haciendo la compra, por lo que, en un alarde de lucidez, al volver, había pasado de largo por el pasillo del edificio, ignorando su propio apartamento, y yendo a tocar la puerta de León quien, desde entonces, se convierte no sólo en su protector, sino en su preceptor, enseñándole, a regañadientes, “el simple arte de matar”.
León y Mathilda se trasladan a un hotel, dejando atrás el problemático apartamento, y ella va por la calle con la maceta de la aglaonema, mientras León carga sus maletas y el estuche repleto de armas. Una vez en el hotel, revisa el cuarto, previendo que tengan que escapar de ahí, o pertrecharse y convertirlo en una fortaleza. Con la niña juega a los roles, para que el otro adivine qué personaje –de la vida real o de la ficción– se trata, o a las guerritas con agua, pero León no adivina ningún rol, a menos que sea un personaje de cine (como Gene Kelly), en cambio, ambos se divierten, como padre e hija, mientras van por ahí, mojándose por todo el cuarto. Las escenas conmueven por mostrar la compasión de León, quien tan sólo cumple con el trabajo que le ha tocado, por muy desagradable –y, por supuesto, peligroso– que sea.
Pero tienen que cambiar de dirección, porque Mathilda pone nervioso al gerente del hotel, al soltarle de golpe que él no es su padre, sino su amante. Y es que la niña, antes sola cree, o de verdad siente, que está enamorándose de León, quien no puede concebir su amor sino en estado de pureza por la pequeña, el mismo que lo va humanizando cada vez más. Pero será en la terrible balacera, cuando Stansfield, envíe a sus asesinos para dar cuenta de él, cuando se nos revele el hecho. León no sólo protege a Mathilda, y a sí mismo, sino que tiene la insensatez de estirar el brazo, pasándolo a lo largo de la ventana abierta, sobre la cual disparan los francotiradores de Stansfield desde la calle, para tomar la maceta con la aglaonema, y ponerla a salvo.
La planta –su “mejor amiga, siempre feliz, no pregunta, y se parece a mí, sin raíces”–, de la cual el desarraigado León se hiciera cargo mucho antes de conocer a Mathilda, es en realidad quien le sujeta, le une y le ancla –como la misma planta lo está a la tierra de su maceta–, con la otredad, aquél capaz de provocarnos el deseo inconsciente de protección del otro, o del ser, o del objeto amado. Por esto comprendemos que, como los asesinos de “Tiempos violentos” (Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994), León es tan sólo otro peón en el mundo no sindicalizado del crimen, capaz de levantarse, ir por el desayuno, y meterse en una discusión medieval sobre la calidad de las hamburguesas, antes de ir a cocer a tiros a quien les ha tocado matar esa mañana.
La planta de León –la mascota más original que el cine nos ha dado en toda su historia–, y después Mathilda, convierten en hombre –y en padre de familia– a un “perfecto asesino”, cuya única falta –amar algo y a alguien–, por única vez en su vida, contravendrá el código tácito de los asesinos –no amar, ni ser amado–, lo que le llevará a sacrificarse, finalmente, por la niña quien, acompañada tan solo por la planta, la llevará a su escuela y ahí la sembrará, en el jardín, en memoria de aquel desarraigado que echó raíces en lo profundo de su corazón.