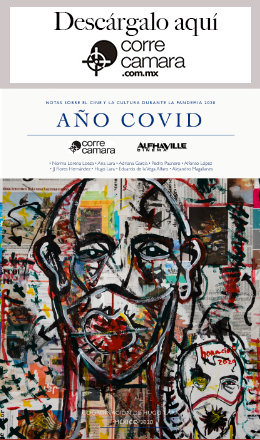Amor que no nace del amor (La metáfora sucia y la metáfora errónea en el cine erótico)
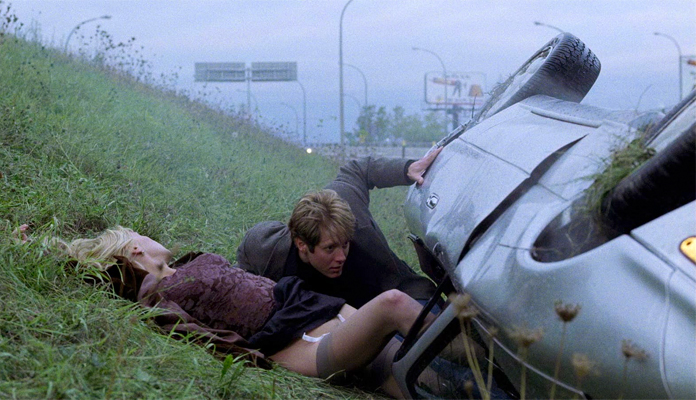
Foto: "Crash" (1996), de David Cronenberg
Por Pedro Paunero
Para mis amigos (y en homenaje a la Serie B), los escritores,
Gabriel Benítez y Ricardo Guzmán Wolffer
El cuento “La maceta de albahaca” (Decamerón IV, 5) de Giovanni Boccaccio, narra la historia de Isabel, una muchacha que se cita secretamente con su amante, Lorenzo. La pareja es descubierta por los machistas hermanos de ella, que atraen con engaños a Lorenzo y lo matan, por aquello de guardar el honor de la hermana, se entiende, ya que estamos en el “salvaje” Siglo XIV y en medio de la epidemia de la peste negra, y cualquier cosa es mejor que morir apestado. Así, los tiernos muchachos sepultan a quien no desearon para cuñado, y hacen como que nada saben de este, cuando ella les pregunta por su paradero. Pero Isabel, que está obsesionada con el chico, sueña con él, y este le revela su cruel destino, señalándole, a la vez, dónde se encuentra enterrado su cuerpo.
La muchacha, acompañada de su sirvienta, desentierra el cadáver “aun no muy descompuesto, pudiendo reconocerle perfectamente”, como se lee en el original. Isabel llora un poco, recapacita y, ni tarda ni perezosa, le corta la cabeza, la envuelve en una “preciosa” tela, la pone en una maceta, la cubre con tierra, y la oculta con una planta de albahaca, a la que riega “solo con sus lágrimas”. Pasa el tiempo y, “quizá por su extremo cuidado, o bien por la riqueza de la tierra, la planta se hizo grande y hermosa”. Por supuesto, los hermanos se huelen algo –y no precisamente la descomposición del muerto, como veremos a continuación–, así que le quitan la maceta a la chavala, encuentran “la cabeza que, por la cabellera crespa, aún no corrompida, reconocieron como la de Lorenzo”, y temiendo que el crimen se descubra, entierran de nuevo la cabeza, abandonan la ciudad de Mesina, yéndose todos a vivir a Nápoles –es decir, huyen despavoridos–, en cuya ciudad, ya instalados, Isabel llora que te llora, hasta que muere de tristeza.
El cuento es directo. No hay aquí una moraleja, no se trata de una parábola, y no incluye metáforas. A pesar de ello, podemos reconocer ciertos trazos simbólicos, pues la planta crece frondosa, quizá por el riego de las amargas lágrimas de Isabel, quizá no, al grado que hasta el mismo narrador duda de la razón, al expresar –ya cuando se desentierra a la cabeza– que “acaso por el extremo cuidado, o la riqueza de la tierra”, la cabeza se había mantenido incorrupta. Ahora, esos trazos simbólicos se nos revelan como auténtico símbolo, y emblema. El amor, transmutado en lágrimas, se ha mantenido vivo, y así, preserva la cabeza y fecunda a la planta. La planta es, pues, emblema de ese amor malhadado, que crece verde, sin embargo. La adaptación que hiciera Pier Paolo Pasolini (Il Decameron, 1971), en la primera parte de su “Trilogía de la vida” es, curiosamente, uno de los cuentos menos explícitos –eróticamente hablando–, de la película.
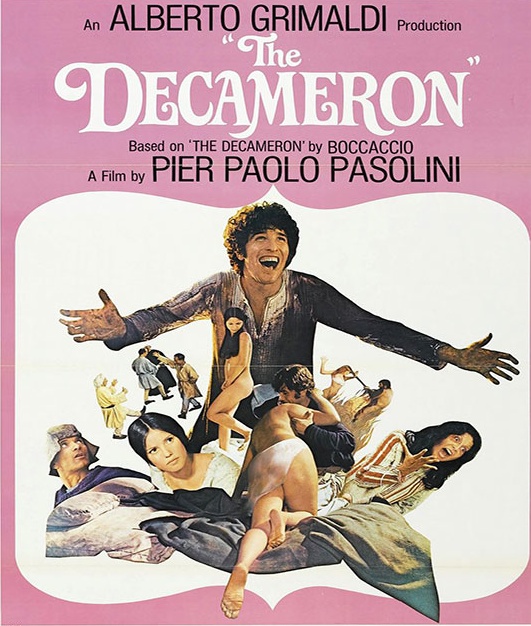
Se trata del sexto episodio del filme en el que se nos muestra un amor cándido entre Isabel de Messina (o Lisabetta, según se escucha en el doblaje español), chica de buena cuna, y Lorenzo, el siciliano (Giuseppe Arrigio), un mozo humilde de la familia, a quien despide con un tierno beso, tras haber pasado la noche con él, mientras uno de los hermanos tiene sexo con una amante, y la sorprende sin que esta se percate de ello. Los hermanos llevan a Lorenzo al parral, le piden que eche a correr, y vuelven solos a su casa. Isabel, que había visto cómo lo invitaban a acompañarles al campo, les pregunta por él, y le responden que lo han enviado a Palermo, y la amenazan con darle “la respuesta que merece”, si insiste. Los hermanos gobiernan no sólo la casa, sino la voluntad de la hermana, a quien mandan encerrarse en casa. La chica, ya en su cama, sueña con Lorenzo, que le indica que lo han asesinado sus hermanos, y lo han dado sepultura en el jardín; les pide permiso a los hermanos para “distraerse un poco”, después de pasar mucho tiempo encerrada, y ellos se lo conceden, ya que “les gusta verla contenta”. Isabel va con su sirvienta al jardín, apartan unas ramas secas y exhuman el cadáver, enterrado superficialmente. “Quisiera llevarte todo conmigo, amor mío, pero no puedo”, exclama Isabel, antes de cortarle la cabeza. La sirvienta, en complicidad, la ayuda a lavarla, y a ponerla dentro del tiesto, bajo una planta de albahaca de Salerno, ejemplar del que “no la hay más hermosa, y a la que regaremos con agua de rosas y flor de azahar”. Isabel coloca la maceta en el marco de la ventana, y la abraza. Y aquí finaliza Pasolini su adaptación.
Si cambiásemos la cabeza por el corazón del muerto, la historia se tornaría más simbólica, incluso más clara. Es el caso del cuento “Corazón delator”, de Edgar Allan Poe –varias veces llevado al cine, y cuya primera adaptación data de 1928, y fuera dirigida por Leon Shamroy y Charles Klein–, donde quizá la locura, quizá la posesión de una “excesiva agudeza de los sentidos”, obligan al narrador a desenterrar el corazón arrancado a su víctima, escondido debajo del suelo de duela, revelando con esto a la policía su asesinato. Ese corazón que late más allá de la muerte, metáfora de la culpa, es una de las más reconocibles de la literatura de terror. Esta última historia incluye, entonces, lo que yo denomino una “metáfora sucia”, es decir, un elemento que, por sustitución, significa otro, pero valiéndose del feísmo –en este caso un elemento propio del “gore”–, para resignificar lo expuesto.
Siempre he dudado que, “La maceta de albahaca” [1], sea realmente un cuento hermoso. Romántico –avant la lettre– sí que lo es, y muy del gusto de la estética neo gótica, aunque no sea –irónicamente, para alguien que escribe obras en la corriente “New Weird” y “Body Horror”– de mis preferidos de todos los que conforman el Decamerón. Esa cabeza equívoca, ese elemento feísta medieval, diríase kitsch bajo ciertos parámetros, mantiene su fuerza, a veces revulsiva, a veces sutil, la más de las veces oculta, a través del cine y de la literatura que le siguió, y será, mediante el corazón del cuento de Poe, que la reconozcamos, reelaborada y reforzada.
La metáfora sucia, y no tan sutil, ya que tiende a la obviedad, puede localizarse en el acto de acariciar cuchillos (símbolos fálicos), que hace Belle (Josette Day), la “bella”, en ausencia de “la bestia” (Jean Marais), en “La bella y la bestia” (La belle et la bete, 1946), de Jean Cocteau, la mejor película sobre el cuento de Jeanne–Marie Leprince de Beaumont, en cambio, está ausente en esa nave fálica en la que se mete Flesh (Jason Williams), el protagonista de “Flesh Gordon, el sexonauta” (Flesh Gordon, Michael Benveniste y Howard Ziehm, 1974), en ruta al planeta Porno, para detener al emperador Wang, cuyo rayo sexual amenaza con destruir la tranquilidad humana, al convertirla en ninfómanos puros, pues la pornografía –por muy farsesca y “softcore” que sea–, debido a su descaro manifiesto, no puede incluir metáforas. Hay casos equívocos. El surrealismo da pauta, por ejemplo, para hablar de una “metáfora dudosa”, debido a su propia naturaleza (que no debería de tener explicación), como en la escena de Lya Lys chupando el dedo gordo de una estatua en “La edad de oro” (L'âge d'or, 1930), de Luis Buñuel, en una cinta que, según el mismo Buñuel, trata –de un modo muy extraño, como tenía que ser– sobre el “amour fou” [2]. ¿En última instancia, qué significan la mano cortada, el ojo rasgado por una navaja de afeitar, un burro muerto sobre un piano de cola o “El Ángeluz”, de Millett, incluido en “Un perro andaluz” (Un Chien Andalou, 1929), de este mismo realizador? Fabricadas con la materia de los sueños, no pueden escapar al psicologismo –el dedo de un pie de mármol, conecta perfectamente con el fetichismo por los pies de sus actrices, de parte de Don Luis–, pero se debe evitar, a toda costa, su explicación, desde dentro, y aun fuera, de la corriente surrealista, para que sean y cumplan con el onirismo al que se adscriben.

En “El extraño del lago” (aka. El desconocido del lago; L'inconnu du lac, 2013), de Alain Guiraudie, las cosas son claras. Hay un lago a cuyas orillas, y entre cuyos matorrales y bosque, se dan cita los varones homosexuales para encontrar sexo casual. El crescendo tensa la atmosfera cuando Franck (Pierre Deladonchamps), se enamora de Michel (Christophe Pau), de quien sabe que es un asesino, pero sigue adelante, a sabiendas de las consecuencias. “El amor es ciego”, no importando el género, como bien nos lo dijo –mucho antes–, Rainer Werner Fassbinder a lo largo de su filmografía, en la cual el amor conduce, inevitablemente, a la destrucción. Las torres de ladrillo, descarnadamente fálicas, que se erigen, rectas, sobre los muelles a los cuales llegan los violentos marineros de “Querelle” (1982), que se asesinan penetrándose con navajas bajo una atmósfera amarilla (como la de los sueños húmedos), y que llevan vestimentas propias de la subcultura “leather” (ese antecedente fúrico del movimiento BDSM), constituyen el epítome de la “metáfora sucia”.
Pero, en el caso de “Amor eterno” (2014), de Marçal Forés, que mucho tiene de “El extraño del lago”, es la “metáfora errónea” la que cobra visos de vergüenza, en un producto fallido de la era del vídeo que aspira a mucho –pasando por ser una cinta “Queer”, policiaca, de horror e, incluso gore–, pero termina en ser nada o, muy poco. “Amor eterno” cuenta –o intenta contar– los devaneos homosexuales de Carlos (Joan Bentallé), profesor de chino en una escuela catalana de idiomas, que se escapa, de vez en cuando, a un bosque, donde se dan cita toda clase de personajes que se entregan al sexo homosexual, heterosexual y hasta el canibalismo, este último representado por una turbia banda de proscritos del amor –un “club” de corazones rotos–, uno de cuyos miembros, Toni (Aimar Vega), tiene sexo ocasional con Carlos en su auto, mientras este le da un aventón, pero Toni se enamora y, cuando Carlos lo rechaza, diciéndole que aquello no ha sido sino para una vez, al adolescente no le queda otro camino que atraerlo a su banda –Toni lo espera fuera de la oficina, donde antes, comprendemos, le han descompuesto el auto, y ofrecen llevarlo a casa– para torturarlo, matarlo, y comerse su corazón. Tan lejos del “tiesto de albahaca”, y tan cerca del cine basura. Rodada a través de varios encuadres anómalos, algunos que avisan del carácter voyeurista de sus personajes, mantiene a raya, la mayor parte de las veces, muchas las situaciones a las que se entregan estos mismos. La película termina por ser borrosa, e ineficiente, con ese “cliché clichoso”, encarnado por el corazón arrancado que, si no ha latido por el enamorado no correspondido, bien puede ser devorado. La “metáfora errónea” –por mínima, como metáfora misma– se nos presenta aquí, en su máxima expresión.
Uno no puede evitar recordar “Crash: extraños placeres” (Crash, 1996), de David Cronenberg, película que rinde tributo a la obra cumbre de J. G. Ballard, autor de la Ciencia ficción más inmediata, pero ganada para “la nueva carne”, ese movimiento cinematográfico personal, del cual Cronenberg se erigiera sumo sacerdote, en aquellas brevísimas escenas de “Amor eterno”, en la que se nos muestra a algunos personajes de la banda mutilados (canibalizados), por placer, así uno es cojo y usa bastón para caminar, y una chica lleva la mano izquierda sangrante, vendada, después de ser reclutada. Los miembros de la secta de “Crash”, que pertenecen a una sociedad al margen, que se mueve dentro de otra sociedad más amplia –la nuestra–, aparecen de repente, como ángeles del abismo, en cada accidente de autos para ver, y sentir, y excitarse, a través del vidrio roto, el metal retorcido, la carne hendida –muchos de ellos llevan cicatrices largas, de rebordes con suturas indóciles, en un afán exhibicionista– por el mismo metal caliente, humeante, y sobre todo, penetrante, en astillas y láminas arrancadas de la carrocería destrozada. “Crash”, de Cronenberg, es un compendio de metáforas sucias que nos hablan al oído de “aquello que nos hemos hecho a nosotros, través de la tecnología, y de lo que la tecnología nos ha hecho a nosotros”, como dijera el crítico literario David Pringle.
Es así que, la metáfora sucia, ha sido incluida por los maestros, y los artesanos del cine, en sus filmografías. Todas las películas sobre sexo extraterrestre o extraño, como “Fuerza vital” (Lifeforce, 1985), de Tobe Hooper, en la cual la desnudez de la vampira espacial (Mathilda May), corresponde no sólo a la naturaleza vampírica en esencia, sino también a la de la femme fatale, pasando por la comedia sexual “Teeth” (aka Vagina dentata; Mitchell Lichtenstein 2007), que hace suyos esos supuestos temores masculinos a la impotencia sexual, hasta el segmento titulado “Horror”, que cuenta la historia del Dr. Graves (Larry Maxwell), capaz de extraer el elixir de la sexualidad humana, bebérselo por error y pudrirse en vida (como metáfora de la enfermedad venérea), y que fuera la segunda de las historias que integran “Poison” (,1991), la extraordinaria película de Todd Haynes, se mantienen bien entreverados en sus tramas. Por el contrario, sería un error suponer que el corto “El ataque del pene mutante del espacio exterior” (Attack of the Mutant Dick from Outer Space, Dani Moreno, 2007), o “El condón asesino” (Killer Condom, Martin Walz, 1997), de la casa Troma, contienen alguna metáfora sucia o errónea. Su desfachatez inherente, como comedias sexuales que son, las exime de toda responsabilidad intelectual.
Notas:
[1] Como todos los cuentos que integran el Decamerón, este no fue titulado por Bocaccio, sino que estos –que son varios–, se le han asignado para facilitar su identificación. De esta manera, este cuento puede ser conocido como “La maceta de albahaca”, “El tiesto de albahaca”, “Isabel y el tiesto de albahaca” e, incluso, “Lisabetta y el tiesto de albahaca”. El tema dio origen a pinturas (John Everett Millais, John William Waterhouse, William Holman Hunt, John Melhuish Strudwick) y poemas (John Keats), muy del gusto romántico y simbolista (prerrafaelista).
[2] Buñuel, Luis. Mi último suspiro. Plaza y Janés. México. 1987.