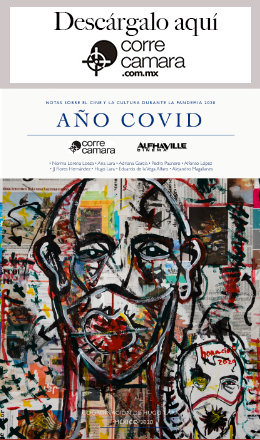«El misterio del tercer piso»: Expresionismo y psicologismo en el primer Film Noir

Por Pedro Paunero
No es extraño que la película “El gabinete del Dr. Caligari” (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920), de Robert Wiene, que muchos adscriben al movimiento expresionista alemán aunque posea características propias y, por lo tanto, únicas, que al mismo tiempo que la vinculan con el movimiento la separan, sostenga toda su retorcida trama sobre una historia de locura y asesinato, expresada —de ahí su identificación con el expresionismo— a través de la urbanidad filosa, quebrada y punzante de la ciudad en que se desarrolla. El interior más angustiante —revísese para ello el cuadro “El grito”, de Edward Munch—, brota, es expelido, y contamina el exterior citadino, cotidiano, muchas veces con horror, y siempre con visos marcados de existencialismo metafísico. El expresionismo es, pues, un grito, mientas el impresionismo un suspiro.
En “El gabinete”, hay un manicomio inicial, en el que se cuenta una historia. Un giro en el guion, nos lleva a la historia de un hipnotizador que usa a un sonámbulo para cometer sus crímenes. Otro giro, y estamos en el manicomio, otra vez, con los “malos” de la historia como los “buenos”, que indagan en la locura del narrador inicial. Es conocida la anécdota que cuenta cómo a Fritz Lang, candidato a dirigir la película en un principio, se le ocurrió la historia del narrador del principio, para que el público, ante la puesta en escena de vanguardia que la cinta proponía, no terminara confundido.
¿A qué obedece esta sumisión a una historia en la que el psicologismo es columna vertebral, e incluso alma, del relato? La respuesta —como diría el mismo Darwin, ante la relativamente fácil manera en la que, el público de a pie, aceptó al evolucionismo—, es que ya “estaba en el aire”. El Dr. Freud, y sus discípulos más aventajados, realizaban una labor de –en términos actuales— “papermanía”, esa carrera por publicar antes que el otro, las investigaciones o los descubrimientos científicos del momento. El psicologismo, que no la psicología, penetró en todos los ámbitos. El cine no fue —no podía serlo—, la excepción. Si el primer film psicologista de la historia –es decir, en incluir secuencias oníricas—es “Secretos de un alma” (Geheimnisse Einer Seele) del año 1926, y dirigida por G. W. Pabst, Arthur Schnitzler publicaba su capital “Traumnovelle” (La novela de un sueño), el mismo año, misma que adaptaría Stanley Kubrick como “Ojos bien cerrados” (Eyes Wide Shut, 1999), que terminaría convirtiéndose en su testamento cinematográfico. Freud, que vio la película de Pabst, consciente de que podría ser vehículo para sus tesis, objetó, sin embargo, al productor Samuel Goldwyn, de esta manera:
“Mi objeción principal sigue siendo que no me parece posible representar nuestras abstracciones de manera respetable con medios visuales. Y no vamos a autorizar nada insípido. Mr. Goldwyn al menos era lo suficientemente prudente como para limitarse a aquel aspecto de nuestra causa que soporta la representación visual: el amor”.
Lo que Pabst había logrado, en términos visuales, era una secuencia onírica, angustiante, que la emparentaba con el naciente movimiento surrealista. La realizadora Germaine Dulac rodaría, dos años después, “La concha y el clérigo” (The Seashell and the Clergyman), ejemplo primero de cine surrealista, aunque abucheado en su estreno por el grupo encabezado por el padre del movimiento, André Bretón. La cinta intentaba mostrar el deseo que, hacia un objeto sexual, sufría su protagonista. Antonin Artaud, su guionista, la repudió, al alegar que su texto había sido desvirtuado por la directora bajo una mirada, diríase hoy, feminista.
Había tan sólo un paso para que Buñuel y Dalí dieran a la luz “Un perro andaluz” (Un chien andalou, 1929), en cuya escena más significativa —y provocadora—, el corte, con navaja de barbero, sobre el ojo de una mujer, “da a luz” un chorro de imágenes, brotadas directamente del subconsciente. Alfred Hitchcock, gran admirador de Buñuel y Dalí, le encargaría a este último, entonces, el diseño de la secuencia onírica de “Recuerda” (Spellbound, 1945), una de las gloriosas películas fallidas del británico, que incluía una perorata psicológica sin apenas significado alguno, y unas tijeras gigantes cortando un ojo pintado sobre un lienzo. Dalí repetiría varias veces en el cine, en otra serie de escenas soñadas, esta vez en la entrañable “Borrasca” (Moontide, 1942), película entintada en estética “Noir”, que comenzara a dirigir Fritz Lang, y terminara Archie Mayo, en la que Bobo (Jean Gabin en un buen papel americano que, no obstante, no logró asimilarlo a Hollywood), un marino de vuelta al puerto, que sufre alucinaciones cuando bebe en exceso, y después le provocan lagunas mentales (posiblemente haya cometido un asesinato, quizá no), experimenta una suerte de visiones en las que ve a una mujer sin cabeza, y una serie de relojes se ponen en marcha, en unas imágenes editadas, de lo poco que quedó de la propuesta de Dalí, que los productores consideraron demasiado extraña para incluirla completa.
En “El misterio del tercer piso” (Stranger on the Third Floor, aka. El extraño del tercer piso/El desconocido del tercer piso; 1940), debut del director de origen letón, Boris Ingster, la remarcada actuación de Peter Lorre, como el desconocido que asesina a un hombre, en el tercer piso de un edificio de apartamentos (al que alude el título), y las pesadillas expresionistas que acosan al periodista Michael Ward (John McGuire), testigo del supuesto asesinato en un restaurante, por parte de Joe Briggs (Elisha Cook Jr.), a quien ha visto inclinado sobre la víctima, superan una técnica burda, primitiva.

Michael está convencido de la culpabilidad de Briggs, pero su novia, Jane (Margaret Tallichet), no lo está del todo y, a quien culpa del destino en la cárcel de quien pudiera ser inocente, es a su pareja. Poco a poco, Michael se inclinará por la intuición de Jane, y es en este punto donde la película se transforma en un auténtico filme negro. Las pesadillas, que bien pudieran haber sido extraídas de la estética que la Universal había insuflado en sus producciones de pocos años antes y, por lo tanto, del cine alemán (con sus marcados logros en el claroscuro), rescatan la cinta del olvido. Michael es acosado por esas imágenes extrañas, porque se convence de haber enviado, por su testimonio, a un inocente a la cárcel. Cuando, estúpidamente, entra al apartamento de uno de sus dos quisquillosos, y detestables, vecinos, Albert Meng (Charles Halton), al que molesta, incluso, el tecleo en una máquina de escribir, que yace por el suelo, asesinado, se cruza con el extraño quien, sabemos claramente, ha matado a Meng, pero quien a la hora de ser buscado, permanece elusivo, como si no existiera. He aquí el fatalismo que, de golpe, el Cine negro introducirá en sus tramas poco después, pero los diálogos, o los motivos del “desconocido” (se trata de un maníaco, un loco, que no recuerda lo que hace), son endebles, lo que orilla a la cinta a inscribirse en la Serie B más auténtica. Es curiosa la transposición que, de la figura del maniaco, se da en “El misterio del tercer piso”.
El Cine negro abunda en locos que, por alguna causa patológica, pasan de ser personas aparentemente normales, a asesinos, por ejemplo, en el extraordinario “Concierto macabro” (1945), de John Brahm, en una película pronta a ser revalorada, en la cual el músico George Harvey Bone (Laird Cregar, interpretando al piano una bella pieza de un Bernard Herrmann, pre-Hitchcock), al escuchar ciertos sonidos chirriantes, se vuelca en una manía que lo induce a matar, ahorcando con sogas a sus víctimas, sólo para no recordar estos periodos después, que se muestran en pantalla mediante escenas difuminadas, por las cuales el espectador conoce su tránsito a la negrura, o los intensos dolores de cabeza que sufre Cody Garrett (James Cagney en su último papel como gánster) en la joya de Raoul Walsh, “Alma negra” (aka. Al rojo vivo; White Heat) del año 1949, antes de orillarlo al homicidio, y a quien sólo puede tranquilizar su madre, “Mama Jarrett” (Margaret Wycherly, en uno de los primeros papeles de “Mamá sangrienta”). La dependencia anímica –psicológica-, de Garrett, es patente. Pero, en “El misterio del tercer piso”, no será Lorre, sino el Michael de John McGuire quien sufra ese tipo de alucinaciones, plenamente justificadas al simbolizar el remordimiento que lo aqueja. El desconocido de Lorre sólo balbuceará una explicación —que suena forzada, a recurso barato—, antes de morir atropellado en un final precipitado, abrupto, que demuestra la falta de interés en un mejor desarrollo del guion.
¿Y qué decir de “El fotógrafo del miedo” (aka El fotógrafo del pánico; Peeping Tom, 1960), del querido y celebrado Michael Powell, con la que hundiría su carrera, película opacada por la “Psicosis” (Psycho), de Alfred Hitchcock, del mismo año? En este filme, Mark Lewis (Karlheinz Böhm), en una metáfora de la Era del video, asesina con un estilete, bajo la forma de una de las patas del trípode de su cámara, mientras graba a sus víctimas. Una secuencia de pesadilla –otra vez—, nos introduce en la pisque del asesino: su padre, realizando dudosos experimentos psicológicos, lo han convertido en un niño traumatizado, y en un adulto quebrantado y homicida. El cine apelaría, una y otra vez, a esta clase de secuencias oscuras, para pergeñar una psique ajena visible —a los escritores, guionistas y realizadores, siempre les ha importado poco, o nada, el solipsismo—, por sí mismas impactantes, en la pantalla —esas “abstracciones” que, según Freud, no se pueden traducir al medio visual—, como si de proyecciones propias se tratara. Pero ¿acaso alguien ha visto, realmente un sueño, no se diga ya una pesadilla, convincente en el cine?
Ninguna de estas películas ahonda en una auténtica psicología clínica. Tampoco importa, pues, tal como nos lo dijera Henry James, sobre que las historias de fantasmas no se han escrito para que las lean los fantasmas, esta clase de cine se interesa en el impacto de la imagen —que brota a chorros candentes, y rojo cual la sangre, así sea en un filme en blanco y negro—, con la que el espectador pueda identificarse y decirse, en una respuesta psicológica, obviamente, “he sobrevivido a lo expuesto en pantalla”. El cine ha cumplido, tal es su función, su naturaleza.
Léase también: