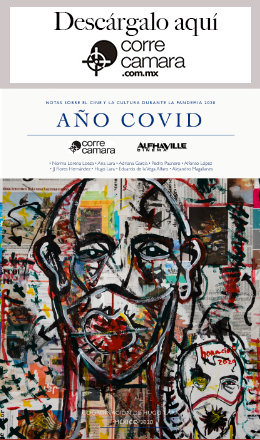Por Hugo Lara
Al final de la película que lleva de título precisamente La casa chica (1949), dirigida por Roberto Gavaldón, la voz femenina de un narrador concluye el melodramático relato con una buena justificación de las relaciones extramaritales que encendían el morbo tremendamente en aquella época (y aún en la nuestra, sobra decir) y que advierte algo así como que, después de tanto dolor y vergüenza, persistirá “el recuerdo de quienes para poderse amar debieron ocultarse tras las sombras protectoras de una casa chica”.
El guión fue escrito por José Revueltas y pretendía ofrecer una visión progresista sobre un tema tabú. La película trata sobre un triángulo amoroso muy curioso, pues aquí ni más ni menos que la villana es la esposa (Miroslava), que urde mil triquiñuelas para casarse primero y luego retener a su marido (Roberto Cañedo), un médico eminente que en realidad está enamorado de otra mujer (Dolores del Río), una dulce provinciana que le corresponde plenamente.
A través de los años, esta tormentosa relación se hace más complicada, pues ella termina sus estudios de medicina y se convierte en una científica y catedrática de la UNAM muy prestigiada que colabora en el trabajo con su amante y comparte en la intimidad un departamento, es decir, la “casa chica” donde disfrutan de su amor puro y sincero. A pesar de que el médico tiene un hogar lujoso donde vive su esposa y su hijo a quienes nunca les falta nada, no encuentra el calor y el cariño limpio que le ofrece su amante.
El sufrimiento de los hombres en la vida familiar según nuestro cine urbano tiene escasos pero inolvidables ejemplos. Ahí está el florido ejemplo de Historia de un marido infiel (1954), dirigida por Alejandro Galindo, en la que un distinguido notario tiene que aguantar a su neurótica esposa lisiada, quien fantasea con la idea de que su marido le pone los cuernos con su bella secretaria (Rosita Arenas) aunque en realidad lleva una relación clandestina con una mujerzuela (una impresionante Rosa Carmina) que conoce accidentalmente y que se aprovecha de su ingenuidad para sacarle dinero con la ayuda de su padrote (Víctor Parra).
Es una historia convencional y moralista pero que tiene momentos muy divertidos, con todo y su previsible desenlace trágico. En el esquema familiar de la sociedad capitalina, la “casa chica” llegó a ser una institución clandestina muy aceptada desde una perspectiva machista, especialmente entre hombres importantes y de buena posición económica, aunque comprendía todos los tipos.
Aún en nuestros días, no es extraño enterarse de viejas historias sobre la doble vida de algún hombre que mantenía una casa grande —la oficial ante la ley y la iglesia— con hijos y esposa, y un segundo hogar, al que se le llamaba “casa chica”, donde tenía otra mujer y otros hijos.
Hay historias insólitas al respecto, de personas que incluso se dieron el lujo de tener más de una “casa chica” y que eso los obligaba a llevar una vida múltiple. El cine urbano ha aludido varias veces a esta situación, aunque en pocas ocasiones lo ha hecho de forma frontal y menos aún con el tino agudo que pueda despojarse de los juicios morales que estos casos normalmente inspiran y que hacen ver, por norma, a las amantes como unas mujeres sin escrúpulos o a los hijos fuera del matrimonio como unas criaturas frustradas y rabiosas.
Un ensayo más reciente aunque fallido por la superficialidad de su tratamiento y la muy imperfecta hechura fílmica es Rosa de dos aromas (1989), basada en una exitosa obra de teatro que fue llevada al cine por Gilberto Gazcón e interpretada por Olivia Collins y Patricia Rivera, sobre el caso de dos mujeres que se encuentran y que descubren que son amantes del mismo hombre y que por tanto sus respectivos hijos tienen el mismo padre, preso en la cárcel, a partir de lo cual traban una amistad muy especial que les sirve para tomar una revancha.