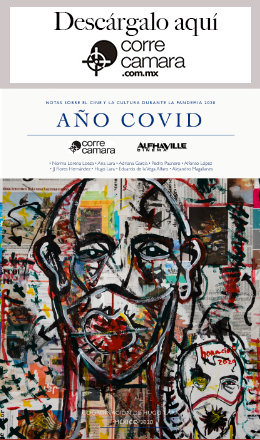Por Hugo Lara
La irrupción del sonido en el cine fue un paso natural, si en ese hecho se reconoce el triunfo de la perseverancia técnica, habida cuenta que desde los orígenes del cinematógrafo se trató de dotarlo de música y voces, como lo prueban distintos experimentos anteriores a 1927, año inaugural del cine hablado producido en serie. Con esta innovación, se cultivaron nuevos géneros y tendencias fílmicas, cobijadas bajo el impulso de las cinematografías nacionales que por vez primera definían los territorios mediante el idioma. La prosperidad del cine sonoro en su fase inicial ocurriría en medio de la depresión económica, el ascenso del fascismo y la víspera de la Segunda Guerra Mundial.
La voz de la luz
Los productores temían que el cine hablado fuera un atractivo efímero que, al cabo de un tiempo, aburriera al gran público. Los riesgos parecían altos, pues se amenazaba un estupendo negocio que, así como estaba, era sobradamente pródigo. Uno de los estudios hollywoodenses, la Warner, fue el que tomó el reto motivado por la urgencia de un éxito que le permitiera sanear sus finanzas. La cinta que lo animó a seguir fue “El cantante de jazz” (1927), un musical con apenas unos diálogos, pero que resultó la confirmación de la existencia de una veta de oro.
Los demás estudios se aprestaron a seguir el ejemplo. En Estados Unidos, la transición al sonoro fue rápida una vez que, a partir de1930, los estudios decidieron adoptar una tecnología única para sonorizar las películas. Se dice que la boyante acogida del público a esta modalidad permitió a Hollywood amortiguar los estragos del crack financiero de 1929, que hundiría a los Estados Unidos en la peor crisis de su Historia.
El arribo del sonido a la geografía del cine mundial suscitó un fuerte debate entre partidarios y detractores, no sólo por las implicaciones económicas de la conversión tecnológica que la novedad entrañaba, sino también porque se advertía el fin de la radiante evolución estética que el cine mudo había alcanzado, a través de la supremacía del montaje y la puesta en escena que defendían las corrientes de vanguardia y los talentos como Chaplin, King Vidor o Sergei Eisenstein.
No obstante, el sonido favoreció el auge de otras cinematografías gracias a que Hollywood se halló ante un dilema: los diálogos en inglés se oponían al silencio universal y, por tanto, sus películas habladas eran una barrera infranqueable para países de otras lenguas donde antes se imponían cómodamente. Por añadidura, algunas de sus estrellas fueron condenadas al olvido, pues sus voces eran decepcionantes para el espectador. Hollywood trató en vano de poner remedio, a través del doblaje o de rodajes multilingües con repartos actorales distintos, pero esta fórmula fue rechazada y en breve se abortó.
La Edad de Oro de Hollywood
Si la luz es imagen, el sonido es música. Una vez sumados los dos, Hollywood se apropió de otros géneros, algunos con resultados muy fecundos, como el musical, donde el deleite se sostiene en el canto y los fastuosos números dancísticos. Sin duda alguna, nadie los representa mejor que el coreógrafo Busby Berkeley y el célebre bailarín Fred Astaire, quien se consagró en filmes como “Sombrero de copa” (1935).
El sonido también fue la voz humana y, por consiguiente, los diálogos. Algunos pioneros del sonoro erraron con el abuso de los parlamentos, pues así frenaban la agilidad visual y escénica. En contraparte, otros cineastas aprendieron pronto las bondades de los diálogos inteligentes bien administrados o avivados por los sonidos de acompañamiento. Sobre esto, dependió en parte el brillo o la ruina de varios personajes y propuestas.
En la comedia, pocos mimos silentes lograron sobrevivir al sonido. Chaplin se mantuvo firme —lo más que pudo— en guardar silencio y resolvió la permanencia de su éxito con un humor reflexivo y crítico, como en “Tiempos modernos” (1936). Mientras, la comedia del pastelazo antes muy practicada sucumbió ante el ingenio visual y verbal del vodevil, cuyos campeones fueron, sobre todo, los hermanos Marx. Encabezados por el legendario Groucho, la gracia exótica, irreverente y absurda que fraguaron juntos dio paso a obras maestras de la talla de “Una noche en la ópera” (1935). Otras vertientes más sutiles fueron la comedia ligera y el “screwball”. En ellas, descollaron cineastas como Frank Capra y Ernst Lubitsch, que armaban sus relatos a partir de situaciones lúdicas enredadas por planteamientos optimistas pero no disparatados.
Al mediar los años 30, la oferta de esperanza en el cine estaba asociada al espíritu del “new deal” del presidente Roosevelt, es decir, a las acciones contra la crisis que impulsó desde su elección en 1933. Antes de esto, en los años más duros de la depresión (1929-1932) se produjo un cine para un público sensible a su difícil realidad inmediata. Las películas de gángsters y el cine fantástico daban pruebas de ello, pues eran espejos de temores colectivos. Las primeras aludían a los adalides del hampa en su carrera loca en torno al poder, vistos como seres ambivalentes —con los rostros de Paul Muni, Edward G. Robinson o James Cagney—, en conflicto entre el bien y el mal. Por su parte, el cine fantástico avanzó por el subgénero de terror, con monstruos y fenómenos extraños que contravenían la normalidad, al modo de “King Kong” (1933). Al vencer el “new deal”, la crudeza de ambos géneros sería minada para adecuarse a la cruzada conciliadora y para prepararse ante la inminente guerra mundial: en adelante, el crimen pagaría a la justicia y los espantajos se revelarían inofensivos, según la doctrina de “El mago de Oz” (1938).
Otros géneros siguieron vigoroso: las adaptaciones literarias, los dramas épico-históricos, las aventuras o el western, donde John Ford se develó como un agudo realizador a partir de “La diligencia” (1939), que catapultó al vaquero por antonomasia, John Wayne. En el mismo tenor, Howard Hawks y Michael Curtiz se mostraron como sólidos directores que prácticamente incursionaron con fortuna en todos los temas. Hollywood marchaba viento en popa, soportado por las alianzas con Wall Street y por la eficiencia que los grandes estudios habían aplicado. A la sazón, se recuperaban los espacios perdidos por la transición sonora: figuras como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Bette Davis, Errol Flynn, la niña Shirley Temple y, por su puesto, los reyes, Clark Gable y Myrna Loy, eran los rostros que forjaban esa Edad de oro.
Las cinematografías nacionales
En el resto del mundo, países de habla no inglesa se valieron de la transición sonora para afianzar su propia industria. En Alemania, algunos cineastas del mudo como Pabst y Fritz Lang lograron superar el cambio para contribuir a un fugaz renacimiento en medio de la decadencia social que anunciaba el arribo de Hitler al poder en 1933. Luego de este año, el cine alemán fue asaltado por los mandos de la propaganda nazi, que sellaron el rumbo de una cinematografía poblada de apologías del régimen.
En cambio, en Francia, el florecimiento del cine local fue más prolongado, gracias al realismo poético que abanderaron directores como Marcel Carné, Jean Renoir y Jean Vigo. El contenido de este cine se enriqueció por una estética audaz que rescataba lo mejor de la herencia muda y que, además, agregaba las virtudes del sonido, los diálogos y la música. En el devenir histórico, el sesgo lírico y optimista que rubrica a las primeras cintas de esta tendencia sería relevado por un oscurantismo pendiente de los tambores de la guerra.
En Gran Bretaña se vivió un buen momento aún a costa de que era un mercado natural de Hollywood. Ello se debió a la aparición de entusiastas productores y magníficos directores, entre los que se situó al frente Alfred Hitchcock, por su fino pulso para encausar el suspenso a través de la perfección técnica y narrativa. Antes de emigrar a Estados Unidos en 1938, haría un conjunto de notables películas y otro tanto de obras maestras.
¡Que viva México!
El hecho de que Eisenstein llegara a México en 1930 fue un feliz suceso para el momento fílmico de nuestro país. Curiosamente, la película que rodó aquí es la más famosa de todas las inconclusas a saber en la Historia del cine mundial. Sin deberse a ello mas que lo simbólico, el cine mexicano pudo entonces encontrar las condiciones para hacer una verdadera industria. Los atisbos se mostraron con “La mujer del puerto” (1933) y se reafirmaron con “¡Vámonos con Pancho Villa! (1935), pero se abrió la brecha en definitiva con “Allá en el Rancho Grande” (1936). En los años venideros, el cine mexicano dominó el gusto hispanoamericano, apoyado en sus hallazgos genéricos de empatía popular, que dio espacios a la creatividad histriónica, narrativa y estética.