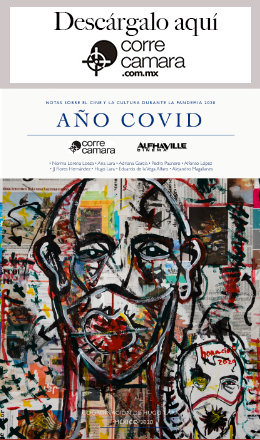Hombres blancos en peligro (II): «Batalla bajo la tierra»

Bárbara Mori en “El complot mongol”, de 2019.
Por Pedro Paunero
La novela “El complot mongol”, de Rafael Bernal, fue publicada en 1969. Fue la obra que inició –tardíamente-, la novelística negra en México. En sus páginas, Filiberto García, el detective mexicano encargado de detener una conspiración china desde el centro mismo de México, deambula azorado –debido a los métodos “limpios” que utilizan-, al lado de los agentes extranjeros que le han sido, diplomáticamente, asignados en sus pesquisas. La obra es importante en varios sentidos, uno de estos, la de ser inicial en el género –como ya se dijo-, otro el de ahondar en la psique mexicana. Ha sido adaptada dos veces al cine, la primera por Antonio Eceiza, en 1978, la segunda por Sebastián del Amo, en 2019.
En un pasaje de la novela, bastante revelador, se apunta lo siguiente:
"México, con cierta timidez, le llama a la calle de Dolores su barrio chino. Un barrio de una sola calle de casas viejas, con un pobre callejón ansioso de misterios. Hay algunas tiendas olorosas a Cantón y Fukien, algunos restaurantes. Pero todo sin el color, las luces y banderolas, las linternas y el ambiente que se ve en otros barrios chinos, como el de San Francisco o el de Manila. Más que un barrio chino, da el aspecto de una calle vieja dónde han anclado algunos chinos, huérfanos de dragones imperiales, de recetas milenarias y de misterios".
Filiberto García, con todo, encuentra ese misterio en la calle de Dolores. ¿Un complot chino –que no mongol-, orquestado desde México? En efecto. Este carácter subterráneo del “peligro amarillo” es patente, en grado sumo, en “Batalla bajo la tierra”.
Más que infame, “Batalla bajo la tierra” (aka Guerra bajo la tierra, 1967), de Montgomery Tully, es infamante. Aunque siempre se puede gozar con su involuntaria ridiculez. Comienza con un par de policías de las Vegas, a quienes ordenan por radio el traslado inmediato a la Calle principal, por unos disturbios. Uno de los policías pregunta qué clase de disturbios y le responden que “auditivos”, después de sobreponerse a lo que parece una broma, llegan y se percatan que una muchedumbre se ha formado alrededor de un sujeto, que se encuentra con la oreja pegada a la acera, repitiendo una y otra vez: “¡Silencio! ¡Cállense, imbéciles! Son como hormigas, están metiéndose debajo de nosotros. Como hormigas”. Es un buen gancho para el comienzo de una película.

Tras ser detenido, Arnold Kramer (Peter Arne), es internado en una institución mental, no sin antes pedir a la policía que hablen con el Comandante Jonathan Shaw (Kerwin Mathews), de la “Oficina de Investigación Naval”. A su vez, Shaw ha sido retirado, debido a un accidente causado “por causas desconocidas”, del programa del SeaLab VII, en el que murieron más de veinte personas. Un derrumbe –sin terremoto-, hizo caer toneladas de rocas encima de dichas personas. Es cuando, Susan (Norma West), hermana de Kramer y secretaria en la oficina, se pone en contacto con él y Shaw le hace una visita, en la que Kramer le muestra una serie de gráficas y planos sobre túneles, excavados debajo de San Diego y a lo largo de la Costa de Oregón. Shaw no le cree -aunque finge hacerlo y uno se pregunta cómo es que el psiquiatra le ha permitido tenerlos consigo-, ante la indignación de Kramer que le espeta: “¡Van veinte años por delante de nosotros!” Y le advierte que pronto habrá un accidente, pues Kramer ha dedicado su vida a la investigación geológica, en el área de detección de erupciones volcánicas y terremotos, que incluye la creación de una serie de aparatos muy sensibles para la tarea. Kramer, en el Japón, había sido capaz de detectar extraños patrones de movimientos debajo de la tierra, incluyendo ruidos submarinos, metódicos y regulares, que se propagaban hasta la costa oeste de los Estados Unidos.
Cuando Shaw, reflexionando en un bar, escucha las noticias de una catástrofe en una mina de carbón en Placer, Oregón –donde se localizan las minas más profundas de los Estados Unidos-, abandona el bar, bajo la mirada irónica de una mujer china. Ya en el “Centro de detección atómica subterránea” de Los Álamos, y aduciendo que tienen todo el mundo intervenido, al grado que “si descorchan una botella de champán en el Kremlin” ellos se enteran, deciden explorar. Los restos de piedra fundida apuntan a que una máquina, más avanzada que cualquier tecnología estadounidense, ha estado horadando bajo la tierra. Un gran deslizamiento de tierra en San Francisco, no detectado por los sismógrafos, los pone sobre aviso.
La escena en que hace su aparición la primera máquina enemiga, de la que se ocultan los americanos, y que no es sino un buldócer, es realmente extraña. Como espectadores no sabemos a qué se enfrentarán estos marines enviados bajo tierra, si con insectos gigantes, extraterrestres o alguna otra entidad anómala. Lo que descubren es a un ejército invasor, que se abre paso y ataca con rayos láser montados en los buldóceres. Tenemos, pues, que una asociación terrorista, liderada por el general chino rebelde –se entiende que a su país- Chan Lu (Martin Benson), ha horadado túneles bajo los Estados Unidos, para iniciar una serie de ataques con bombas nucleares, transportadas y situadas a lo largo de los mismos. La película, aunque se cuida de no culpar abiertamente al gobierno comunista –después de todo Lu es un maníaco-, apenas logra disimular su sinofobia.
La actual corrección política podría ponerle varios “peros” a esta producción, comenzando con el “blanqueamiento” (whitewashing) de los actores, con un maquillaje que los hace ver ridículos y recuerda al de Leonard Nimoy caracterizado de Mr. Spock, pero es lo de menos, cuando acusa una paranoia increíble, sólo opacada por los continuos absurdos científicos, las armas de utilería (una bomba atómica puede desactivarse a mano), los escenarios de cartón piedra y algunos diálogos, que la rescatan como un despropósito en ocasiones divertido, y las más de las veces aburrido.
Al tratarse de una producción británica, la idea de que Inglaterra pueda ser invadida a través de túneles trasatlánticos (un temor paranoico que data de tiempos de Napoleón Bonaparte), se ha trasladado a los Estados Unidos, ni más ni menos. Ni Fu Manchú, en sus sueños más locos se hubiera atrevido a ello.
Se rodaron varias cintas sobre la construcción del “Túnel del Canal” (de la Mancha), el actual “Eurotúnel”, que se extiende bajo el mar y entre las costas de Folkestone, en Inglaterra, y Coquelles, en Francia, con altísimo valor estratégico y económico, de las cuales “El túnel trasatlántico” es la mejor, y de las que me ocuparé en su momento, pero “Batalla bajo la tierra” resalta por su indisimulada xenofobia, que la sitúa en un contexto temporal de la que no es sino un síntoma.
“Estambul 65” (1965), del productor y director Antonio Isasi-Isasmendi, experto en cintas de acción y policíacas, es una producción de gran calado, durísima, que incluye, como muchas de sus películas, elencos internacionales y que tuvo distribución mundial. En “Estambul 65” que, como el título indica, se desarrolla en la exótica ciudad turca, hay una electrizante escena de lucha en un minarete, digna de un Hitchcock en el Monte Rushmore o en la Estatua de la libertad. La película combina la trama gansteril con la de espionaje, la intriga internacional con la aspereza del Noir, diálogos chispeantes y situaciones divertidas, sin caer en la comedia descarada, o el franco ridículo. La historia trata de Tony Mecenas (Horst Buchholz), un playboy americano, encantador e ingenioso, exiliado en Estambul a partir de un evento traumático en su infancia, que regenta un casino clandestino y es el principal sospechoso del secuestro de un científico nuclear, el Profesor Pendergast (Umberto Raho), a quien investiga, a pesar de la negativa de sus superiores en el FBI, la hermosa Kelly (Sylva Koscina), que se convencerá –amorosamente, era obvio-, que Tony es inocente y que, detrás del asunto, se haya una organización más grande. Lo motivará el millón de dólares de recompensa por el rescate del científico, y tendrá ayuda de su carismático socio, “Brain” (Gustavo Re), un secundario tan bien tratado en el guion que se gana la simpatía del espectador, aunque la presencia de Klaus Kinski, como Schenck, sea sólo incidental, no deja de mostrar su habitual ser salvaje, después de todo es el cerebro del mal, en la película.
Al principio, suponemos que la trama seguirá a Kelly, en una más de esas encarnaciones femeninas de James Bond, incluso rebelde, por aquello de meterse a la misión sin autorización, pero pronto será Tony quien, al principio con su carisma y, después con un gran despliegue de medios, quien se adueñe de la película, y la historia se centre en él. La película le pertenece. Lo importante, y que corresponde al tema de este ensayo, es la presencia de una organización china que se entrecruza con el grupo criminal que mantiene al profesor, secuestrado y drogado. El “peligro amarillo”, aunque secundario para fines de la historia, está presente, bajo la forma de numerosos pistoleros chinos, lo que comprueba el grado de paranoia al que se llegó en la época (y se coló perfectamente en el cine), pero también la policía, encarnada en el simpático Inspector Mallouk (Ángel Picazo), de falsa apariencia remilgada, como una más de las fuerzas, tanto de la ley como siniestras, que pudieron dar al traste con la trama debido al entrecruzamiento de personajes y organizaciones. De esta forma, esta obra de Isasi-Isasmendi tenía todos los ingredientes para convertirse en lo que es ahora, una joya de culto.
“Chinos y minifaldas” (aka. Death on a Rainy Day/Scorpions and Miniskirts, 1967), de Ramón Comas, se trata de una producción hispano-germana-italiana a la que, en plena Guerra fría, y en tiempos de Franco, sólo le faltaba una inversión japonesa para tener a las fuerzas del Eje juntas en una película, aun con todo –el título ya es demasiado expresivo-, después que asistimos, en las primeras escenas, al funeral de “un camarada”, resulta que el ataúd se abre, y aparece uno de los dos espías franceses protagónicos, Paul Riviere (Adrian Hoven), disparando desde dentro y matando a diestra y siniestra. Se desata la balacera en el cementerio en la que, incluso, una mujer enlutada abre fuego con una ametralladora, y se disparan tiros desde detrás de las lápidas. Jamás sabemos el porqué de esta apertura, pero tampoco importa. La música, el escenario y el tono con que inicia “Chinos y minifaldas”, anuncian una comedia que bien pudo ser esperpéntica, de haber sido rodada de mejor manera. No hay más. Es lo que hay, como se dice vulgarmente. Un helicóptero se hace cargo de transportar a Paul -¡todavía en el ataúd!-, hasta la oficina de su jefe (que en ese momento es atendido por tres manicuristas), el Comandante Fernion (Gerard Landry), a quien se le presenta en la ventana, como si del Conde Drácula se tratara, y que lo envía a ayudar a su compañero Bruno Nussak (Barth Warren), que en ese preciso momento es atacado por una horda de chinos furiosos, que intentan matarlo no sólo a balazos y garrotazos, sino mediante una retroexcavadora, y quien anda detrás de los pasos de Leila Wong (Lilia Neyung), que se encuentra secuestrada por el Dr. Kung (George Wang), cabecilla de una secta oriental denominada el “Escorpión rojo”, con lo que comprendemos uno de los dos títulos con los que se le conoce en idioma inglés.
La secta dichosa tiene una meta en la vida, la de utilizar un frasco de perfume que contiene ARN humano, para lavarle el cerebro al Secretario de la Defensa de los Estados Unidos (Robert McNamara, en imágenes de archivo) y que inicie la hecatombe nuclear. Ni falta hace decir que los guionistas confundieron, en algún lugar del inicio y el final, los estudios de genética con otra cosa y quien tenga mínimos conocimientos de biología, primero se escandalizará ante el tamaño de tal estupidez, y luego se reirá a mandíbula batiente. Pero, si esto no nos parece lo suficientemente “viajado” (miren que la peli se rodó en plena era de la psicodelia), todavía hay más. El frasco original se encuentra en manos de alguna de las tantas mujeres –en diversos lugares del mundo-, a quien, previamente, un tercer agente ha enviado copias para ocultarlo. Kung, como es de esperarse, supone que Leila tiene el frasco pero, cuando nuestro par de héroes la rescatan de las torturas a las que es sometida, sabemos que no, y esto da pie a que vayan por ahí en su busca. La segunda es Sonia Belford (Teresa del Río), que canta en un bar, va en bikini azul, y a quien nadie escucha porque los clientes prefieren ponerse a bailar música a gogó. Pero el suyo –comprendemos que, intencionalmente, para que la acción continúe- no es el frasco codiciado. Vuelan a Hong Kong y visitan un burdel, regentado por una hermosa francesa, Françoise Moreau (Karin Feddersen) que, al parecer, posee el frasco auténtico.
No apta para corazones políticamente correctos, se trata de una película en la cual los agentes, prácticamente, no dejan de soltar sandeces, algunas más graciosas que otras (“¡París está lleno de chinos!” o “No hay chinos en la costa”), y varias frases de mal gusto o, de plano sexistas, mientras van tropezándose con agentes orientales que parecen multiplicarse en cada escena. Hay, incluso, una escena en un gimnasio, en la que el Comandante Fernion, mientras habla por teléfono con nuestros agentes, no hace ningún intento por ocultar su lascivo interés en las adolescentes.
La segunda mitad de la película se desbanda en una sarta de persecuciones, giros, caídas, y tonterías, que cualquier comedia de tiempos del Slapstick hubiera resuelto mejor, aunque su final resulte ser irónico –y el efecto logrado bastante cómico-, al ver una transmisión televisiva de Robert McNamara, hablando de paz, porque, en lugar del dichoso ARN, Riviere le inyectara “aceite de hígado de bacalao, que tiene más vitaminas”. Hay que estar enterado, para que el efecto humorístico se logre, que McNamara fue el responsable, con el presidente Lyndon Johnson, de falsear documentación para implicar a los Estados Unidos en la “Resolución del Golfo de Tonkin” en la que usaba, de facto y sin autorización por parte del Congreso, del uso de la fuerza en contra de Vietnam.
Productos de su tiempo que, en los que corren –los de la posverdad y populismo- se prefiere relegar al olvido, y en los que la confrontación, al más puro estilo de bullying resulta más cobarde y vergonzoso por ser un mero acto de proselitismo político, estas películas o bien aprovechaban la sinofobia para pretextar conspiraciones internacionales que –casi- nadie se tomaba en serio (los soviéticos eran un temor real, y más inmediato), o bien expresaban un miedo al diferente, al “otro”, personificado bajo el aspecto oriental, resultan históricamente importantes.
Pero ¿si las Súper villanas amenazaban con destruir el “Mundo de los hombres”, cargándose, de paso, el de las mujeres, y la “amenaza amarilla” se extendía por el planeta (por lo menos en el del celuloide), qué hay de las Súper espías, la respuesta femenina a James Bond? Un cómic, el de “Modesty Blaise” –del cual se prescindió casi todo en su adaptación y traslado a la pantalla-, originó una película que, a la vez, desató un fenómeno, por breve que haya sido, que demuestra que el fenómeno de las Súper agentes afroamericanas es tardío y, para nada, “revolucionario”, como anuncia Lashana Lynch, la nueva agente en la saga de 007. Su afán rupturista, aunque satírico, es ya viejo, como veremos a continuación.
Continuará.