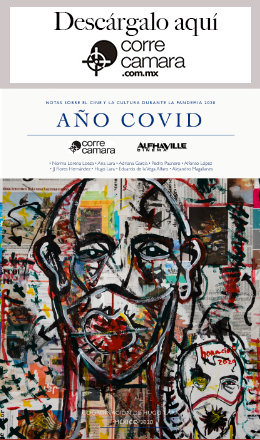Nazis y soviéticos: Cine filmado bajo presión (IV): Las “Trümmerfilm”: Películas de escombros

Por Pedro Paunero
-¡Es tan duro olvidar el pasado! No tan fácil olvidar
todo lo que ha ocurrido
-No. Es fácil olvidar lo que ha ocurrido. Necesitas
tener un objetivo que merezca la pena
Susanne y Mondschein
Cuando Wolfgang Staudte propuso a los aliados filmar una película, pocos meses después de la derrota nazi, invariablemente, fue rechazado por estadounidenses, franceses y británicos, que desconfiaban del que Alemania pudiera rehacer su industria cinematográfica tan pronto. Los únicos que le otorgaron el permiso, debido a la creencia en “reeducar” (es decir, desnazificar), la mentalidad alemana, utilizando el cine, fueron aquellos de quienes menos se lo hubiera esperado: los soviéticos. No es de extrañar, siempre que recordemos que, para los regímenes nazi y soviético, aun con una pléyade de obras maestras en su haber –así como escuelas, muchas veces contrapuestas entre sí-, el Séptimo arte era, principalmente, un medio de poderosa y efectiva propaganda.
“Los asesinos están entre nosotros” (Die Mörder sind unter uns, 1946), fue la primera película producida por la DEFA (Deutsche Film-Aktiengesellschaft), la compañía cinematográfica estatal de la República Democrática Alemana, y la primera de ese tipo de filmes denominados como “Trümmerfilm”, es decir, “Películas de escombros”, rodadas directamente entre las ruinas de las ciudades bombardeadas, principalmente en Berlín. En la pasada entrega me ocupé ya de “En aquellos días” (En jenen Tagen, 1947), de Helmut Käutner, una de las Trümmerfilm más significativas, sin embargo, es indudable que, “Los asesinos están entre nosotros”, juega un papel preponderante como cinta histórica, no sólo por ser la primera de este tipo, sino por incluir, a diferencia de la cinta de Käutner, a las atrocidades nazis de una forma cruda, casi tan desnuda como en “El pianista” (The Pianist, 2002), de Roman Polanski. No existe ese “blanqueamiento” deliberado en la película, de lo que se acusara (falsamente, por otra parte) a Käutner. Véase para ello la escena del fusilamiento –explícito-, de los niños polacos, cuando Brückner, el comandante nazi, adorna su árbol de Navidad, mientras ha ordenado dicha ejecución, y cantan villancicos. ¿Qué hubiera dicho Luis Buñuel de esta escena, si sobre “Roma, ciudad abierta”, se expresó de esta manera?:
“Detesté “Roma, ciudad abierta”, de Rossellini. El contraste fácil entre el cura torturado en la habitación contigua, y el oficial alemán que bebe champaña con una mujer sobre las rodillas, me pareció un procedimiento repugnante”.
El público, como vimos en un ensayo anterior, a propósito del cine popular en tiempos del régimen, prefería el escapismo. Y, después, historias tan humanas como la que ofrece “Los asesinos están entre nosotros”. ¿Qué emociones experimentaría el espectador al ver su ciudad devastada, y a una sucesión de acontecimientos, tan atroces, que imposibilitan la vida del personaje principal? El filme no es la historia de los altos mandos, sino de los que, obligados a cumplir órdenes, deciden acatarlas o no, condenándose o “salvándose”, en una palabra, exonerándose históricamente. Hay aquí uniformes, pero también ex militares avergonzados. Hay insignias, pero sobre todo, actos humanos de redención. Y una historia contada a ras de suelo, entre los restos, no sólo de la omnipresente ciudad derrumbada, ominosa, sombría, sino de la ciudadanía derrotada, abatida. Sufriente. Es, pues, la historia de “la otra Alemania”, la que no se involucró, directamente, en el magnicidio. ¿Es, por lo tanto, la historia de una “disculpa”? Y este es, precisamente, el punto que la crítica en contra ha tomado como punto para el debate, considerando que todo el pueblo era “responsable” de la barbarie, cayendo, con esto, en los mismos motivos que llevaban a los nazis a fusilar a todo un grupo de personas -sumiéndolos a todos en una “culpa colectiva”-, si algún prisionero intentaba evadirse de un Campo de concentración, o mostraba signos de rebeldía. La corrección política repite los excesos de la Santa Inquisición.
Pienso en Eisenhower obligando a la población civil, instalada en los alrededores del Campo de concentración de Ohrdruf, a visitar dicho territorio de exterminio -así como a sus propias tropas-, para que no ignoraran, y no olvidaran, lo que había sucedido ahí, y en el hecho de que el burgomaestre de la ciudad, al volver a casa, se suicidara junto a su esposa.
La acción de la película se sitúa en 1945, cuando Berlín “ha capitulado”, como se nos cuenta en los títulos iniciales. Susanne Wallner, interpretada por la joven, y hermosa, actriz Hildegard Knef, cuya historia, fuera de las pantallas, es lo suficientemente interesante como para ser novelada, o llevada al cine (había amado a un oficial nazi, e hizo el primer desnudo para el cine alemán, con el consiguiente escándalo del público -y de la Iglesia católica, obviamente-, a lo que ella replicó que le parecía absurda la mojigatería por parte de un país que “había inventado Auschwitz”), regresa a casa, tras ser liberada de un Campo de concentración. Poco tiempo después de charlar con un viejo optometrista, de apellido Mondschein (Robert Forsch), que le habla de fijarse un nuevo rumbo en la vida, y que ocupa las ruinas de un sótano y aguarda –todavía-, reencontrarse con su hijo desaparecido, de quien sólo conserva una carta que ha recibido (la esperanza radica, muchas veces, en una hoja de papel), descubre que su apartamento está siendo ocupado por el ex cirujano militar Hans Mertens (Ernst Wilhelm Borchert, a quien, al principio, habían decidido borrar de los créditos, por cuestiones de “desnazificación”, de las que salió airoso), que sufre estrés post traumático y alcoholismo, al que hemos visto al principio de la cinta, recorriendo los escombros de la ciudad, derrotado y abstraído. Tienen una ligera discusión sobre el arrendamiento del lugar, ella alega que tiene contrato, él le inquiere sobre el lugar en el que ella ha pasado todo ese tiempo, mientras la ciudadanía enterraba a sus muertos en el mismo sitio donde caían, suponiendo que Susanne, simplemente, habría escapado al campo, como una buena burguesa. Ella no aclara su situación como antigua prisionera por lo que, se sobrentiende, tendrán que tolerarse a partir de ese encuentro inicial. Lo primero que hace Susanne, al llegar a su viejo alojamiento, es limpiar y escombrar. Martens le reprocha este acto. Es un desesperanzado, a quien todo le da igual. Intenta conseguir trabajo, pero los recuerdos le impiden ejercer su profesión como médico. Una ráfaga de aire, que entra por los vidrios quebrados, arroja al suelo una carta, dirigida a “la mujer del Capitán Brückner”, con la sentencia de ser abierta “tras mi muerte”. Susanne la encuentra y, sin abrirla, alude a la misma. A Martens le enoja el que se inmiscuya en sus asuntos. La misiva está dirigida a la esposa de un viejo compañero de armas, Ferdinand Brückner (Arno Paulsen), uno de los tantos hombres de negocio que han hecho fortuna con los azares de la guerra (fabrica platos, valiéndose de los “Stahlhelm”, los distintivos cascos de acero germánicos que han quedado tras la guerra -es decir, el tipo los recicla, sin ser por ello un ecologista, como lo entendemos actualmente y, si se piensa un poco en esto, no deja de ser una idea oscura, obscena, ¿o, por el contrario, hay poesía en ello?-, posee una de las pocas casas restauradas de Berlín, con ventanas nuevas, de vidrio de las cuales presume, que se abren, inevitablemente, hacia las ruinas y hasta una sirvienta que abre la puerta y muchísimos empleados en su fábrica), y Susanne da con él, en su domicilio, enterándose que se encuentra vivo. Cuando le avisa a Martens, suponiendo que este se alegrará con la noticia, este intenta asesinarlo, llevándolo a un lugar apartado, con el pretexto de llevarlo a un bar (a petición de Brückner), donde puedan pasar el rato con algunas chicas, entre los cascotes de las calles que, parece, fueran metafóricos (vemos una cadena humana, formada por mujeres, acarreando escombros en cubetas), y es cuando comprendemos que Brückner guarda un oscuro secreto de guerra, y que Martens lo sabe, y que en ello radica su trauma incapacitante. Por azar –como señala acertadamente Martens-, o por destino, una mujer brota de entre las ruinas, pidiendo un médico, porque su hija se ahoga. El médico se reivindica, practicando una traqueotomía, y el viejo criminal, mientras tanto, se encamina hacia el bar. Luego lo vemos ahí, precisamente, divirtiéndose con las muchachas, que le confiesan que es tan divertido como su amigo (Martens), y él, rememorando, les explica, a la vez, que no podría ser de otra manera, ya que “pasaron muchas cosas juntos en la guerra”.
Le surgieron varios reproches menores a Staudte, sobre la cinta, uno de estos, sobre el vestuario. Los personajes van por ahí portando ropas dignas, y no los harapos que llevaban los berlineses, después del sitio soviético y la caída de la ciudad; y uno que, en lo particular, me disgusta, y que es ese enamoramiento que Staudte muestra, sin más, entre sus protagonistas (Martens y Susanne vagan sobre un fondo de muros altos, a punto de caerles encima, hablándose de amor, en una escena de resolución demasiado fácil, sin ninguna creatividad), o el físico de ella, demasiado bien “cebada”, como para creérnosla que ha pasado tiempo en un campo de concentración pero, sin duda, el argumento incluía varios de los temas que, de tan recientes, estigmatizaban la memoria del pueblo alemán: el trauma de guerra que, tanto incapacita como condena, debido a las acciones que se tomaron –o dejaron de tomar-, en el pasado (como siempre, sostengo, no de manera colectiva, sino individual), y la búsqueda de algo que ofrezca esperanzas en el futuro. A Staudte le hubiera agradado incluir un final vengativo, sin dejar de ser, por esto, moralista: Martens debía asesinar a Brückner –se trata de un criminal de guerra, que ha enviado al paredón a mujeres y niños, tan sólo por “un disparo”-, pero los soviéticos (según apunta Stephen Brockmann en el libro “A Critical History of German Film”), presionaron para cambiarlo, por lo que Martens, en el último momento, entregará a Brückner a las autoridades. El final pasó, así, sin proponérselo, a elevarse, desde lo que no hubiera pasado de ser una mera conclusión moralizante, a una cuestión auténticamente ética. Los soviéticos, al parecer, quisieron evitar la mala interpretación de ese final, por parte del público, que podría haberlo orillado a tomar una suerte de venganzas en sus manos, sin juicios previos, según ellos. Y aquí conviene recordar que, tan sólo un día después del estreno de la película, en el mundo de fuera de la pantalla, se efectuarían las primeras sentencias, por ahorcamiento, de los criminales de guerra sometidos en los Juicios de Núremberg.
Entendemos, de esta manera, que los asesinos del título no se referirán a personas como Martens, situados al margen de la historia, hasta que son obligados a entrar, de golpe, a esta, sino a los que, encubiertos, continúan una vida más o menos normal, como sucediera con el Dr. Christian Szell, ese inolvidable, y aterrador, odontólogo y criminal de guerra nazi, interpretado por Sir Laurence Olivier, en “Maratón de la muerte” (Marathon Man, 1976), de John Schlesinger, cuyo personaje estaba inspirado en el verdadero Dr. Josef Mengele, director médico de las SS de Auschwitz, y que vivía escondido, siempre a salto de mata, en Sudamérica, perseguido por cazadores de nazis como Simon Wiesenthal. Es cuando el título de esta cinta cobra verdadero, y atroz, significado.
“Informe del día 24 de diciembre de 1942. Ejecutados 36 hombres, 54 mujeres, 31 niños. 347 balas”.
Las autoridades soviéticas (personificadas en Dymshitz, el encargado de las cuestiones culturales), evitaron enfrentarse a una situación política, en cambio, Staudte alcanzó a exponer, con la sumamente imperfecta “Los asesinos están entre nosotros”, no sólo una cuestión ética, sino que llegó a ejercer una notable influencia sobre esa obra maestra que es “Alemania año cero” (Germania anno zero, 1948), de Roberto Rossellini. No es de extrañar que, este título de Staudte, en especial, nos recuerde ciertas estéticas cinematográficas, en especial, las italianas, ya que el cineasta germano lo hizo primero, y allanó el camino no sólo para una nueva visión del estado de cosas alemanas, sino para los géneros de cine que vendrían después, como el aún más significativo Neorrealismo italiano, ni más ni menos.
Léase también:
Nazis y soviéticos: Cine filmado bajo presión:
Nazis y soviéticos: Cine filmado bajo presión (II) Del odio a la posguerra:
Nazis y soviéticos: Cine filmado bajo presión (III) Posguerra y culpa colectiva: