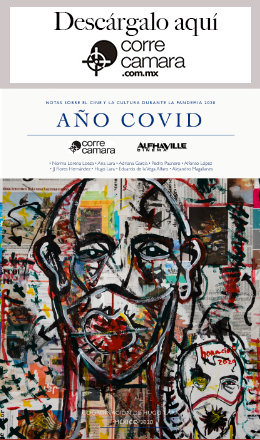Cine de catástrofes: en el principio

Por Pedro Paunero
“Coman, beban y sean felices porque
mañana morirán. Los muertos no se divierten”
San Francisco. W. S. Van Dyke. 1936
La idea de un mundo o mundos que colapsan es antigua en el cine. Desde que los operadores de los hermanos Lumiére iniciaron sus viajes promocionales por todo el planeta iban, a la vez, registrando la realidad inmediata. Costumbres, pueblos, naciones en conflicto, fueron apresadas en el celuloide. Los desastres naturales atrajeron la atención de estos pioneros. Las consecuencias del terrible terremoto que destruyó la decadente ciudad de San Francisco, por ejemplo, fueron capturadas por la cámara cinematográfica, así como el que asoló a Oaxaca, en tiempos en que Sergei Eisenstein rodaba “¡Qué viva México!” (1932). Eisenstein voló al lugar de los hechos y filmó, también desde el aire, las ruinas, las iglesias destrozadas, las caras de los indígenas sufrientes, los restos humanos en el cementerio, cuyas tumbas se abrieron y quedaron expuestos, para ser quemados y evitar una epidemia de aquellos que habían perecido por el cólera morbus en 1860. Un pequeño mundo había terminado. En realidad “el mundo”, para los lugareños, había sido destruido desde su centro. Eisenstein filmó aquel documento y contribuyó a su memoria y reconstrucción.
A continuación repasamos algunos de los títulos más importantes, por pioneros, del cine dedicado a catástrofes naturales, desde la etapa muda, a las primeras películas sonoras que trataron el tema.
Los últimos días de Pompeya
(Jone o Gli ultimi giorni di Pompeii, Eleuterio Rodolfi & Mario Caserini, 1913)

Si bien la innovadora “Cabiria” (1914), de Giovanni Pastroni, supone el ejemplo más auténtico del “Colosal”, aquellas películas italianas de más de dos horas y media de duración, batallas espectaculares, miles de extras y un diseño con características que hoy denominaríamos de “Superproducción”, que anuncia el género que se conocería como “Péplum”, los años anteriores de este mítico título habían dado varias cintas como “La caída de Troya” (La caduta di Troia, 1911), también dirigida por Pastrone o “¿Quo Vadis?” (Quo Vadis?, Enrico Guazzoni, 1913) adaptación de la novela de Henryk Sienkiewicz, que demostró que el cine podía aspirar a convertirse en “arte total”, según el concepto que Richard Wagner anunciara en el Siglo XIX. Entre estos films, que aspiraban al espectáculo y el asombro, es en los que se inscribe “Los últimos días de Pompeya” de Eleuterio Rodolfi.
Por supuesto, la película es una adaptación de la novela del mismo nombre, escrita por Edward Bulwer-Lytton (publicada en 1835). Nidia (Fernanda Negri Pouget), esclava ciega y maltratada por su dueño, es comprada por Glauco (Ubaldo Stefani), rico ciudadano de Pompeya. Inevitablemente Nidia se enamora de su nuevo amo, pero él está enamorado de Jone o Jonia (Eugenia Tettoni Fior), a quien pretende Arbace (Antonio Grisanti), el supremo sacerdote de Isis. Será mediante las artes rituales de Arbace a través de las cuales Nidia pretenderá conquistar el corazón de su amo. Todo este nudo gordiano amoroso se enreda todavía más cuando Arbace, que pretende a Nidia, suministra una droga a Glauco para acusarlo del asesinato de Apoecides (Cesare Gani Carini). Se suceden escenas de gladiadores y leones en la Arena, cuando Glauco es condenado a muerte. Pero todo este melodrama desembocará, ineludiblemente, en la erupción del Vesubio con sus escenas volcánicas realistas y mucho –demasiado- humo, sin ir más allá, llenando la pantalla con sus imágenes entintadas.
La naturaleza, nos advierte el autor Bulwer-Lytton y el cineasta Rodolfi, permanece ajena a las más desatadas pasiones humanas. Nidia conducirá, “pobre muchacha ciega”, a Glauco y Jone al mar, hacia una barca, pero no sobrevivirá al dolor de escuchar los arrumacos de la pareja y se arrojará al mar, escapando de un mundo alienante, que sobrevive, a pesar suyo, a volcanes y humanas pasiones.
El fin del mundo
(Verdens undergang, August Blom, 1916)

La época dorada del cine escandinavo sucedió en la década de los años diez del siglo XX. Dinamarca poseía una industria pujante, que sorprende aún si se miran sus realizaciones en el contexto en que fueron hechas. La tercera compañía cinematográfica en antigüedad en el mundo, la “Nordisk” (tras las francesas Gaumont y Pathé), había sido fundada por Ole Olsen, una de cuyas primeras cintas “La caza del león” (1908), reconstruía lo que supondría un hecho reciente, una sanguinaria cacería. La anécdota es terrible. Fueron por un león a un zoológico, montaron en un estudio una selva con palmeras artificiales y mataron realmente a la pobre fiera, después la descuartizaron y despellejaron ante la cámara. Sobre este motivo, el de las “actualizaciones” reconstruidas, August Blom dirigiría “Atlantis” (1912), la adaptación de una novela del Premio Nobel de literatura de ese mismo año, Gerhart Hauptmann, un taquillero espectáculo que contaba el hundimiento de un barco a los pocos meses de haberse hundido el tristemente célebre “Titanic”. Pero el espectáculo primitivo de un escenario apocalíptico también llamó la atención de Blom. En 1916 dirigió una película con primitivos efectos especiales, a seis años de la aparición del cometa Halley, cuya cauda pasó por la órbita de la Tierra, generando pánico al suponerse que envolvería la atmósfera en gas cianógeno, y basándose, sobre todo, en la psicosis que creara su paranoica visita.
A la manera de la novela “En los días del cometa” de H. G. Wells, publicada en 1906 como advertencia ante la inminencia de dicho cuerpo celeste, la película se centra en las relaciones y desavenencias que se establecen entre varios personajes, antes que el cometa, descubierto por un astrónomo sin escrúpulos y que se guarda la información para que la clase acomodada sobreviva, destruya el planeta al provocar una serie de catástrofes a gran escala, como incendios apocalípticos (otra vez, con grandes humaredas), inundaciones diluvianas y caudalosas lluvias de centellas. Y es en este punto en el que otra trama literaria parece impregnar la película, la del cuento “La máscara de la muerte roja” de Edgar Allan Poe (publicado en 1842), con sus aristócratas encerrados y divirtiéndose, mientras la muerte impera fuera, entre los desfavorecidos, que en nuestra película toman por asalto la mansión donde aquellos se pertrechan, con todo y su túnel salvador, mientras que la mayoría tendrá que conformarse con una humilde mina.
París que duerme
(aka. Paris Asleep/The Crazy Ray/At 3:25; Paris qui dort, René Clair, 1925)

Una mañana Albert (Henri Rollan), el guardián de la Torre Eiffel, mira abajo y nota que la ciudad, conforme avanza la mañana, parece seguir dormida. Desciende a las calles y las recorre, pero las contadas personas con quienes se topa están dormidas sobre las bancas y en los asientos de los taxis. Incluso un ladrón, que doblaba la esquina, aparece congelado, con el policía que lo persigue a unos centímetros de su espalda, completamente inmóvil y en la posición de quien quiere darle alcance. Ante este mundo de estatuas vivientes, el guardián se divierte, gastándole bromas a los parisinos dormidos o congelados. Mientras tanto, en el aeropuerto, desciende un avión, con su piloto (Albert Préjean) y sus cuatro pasajeros, acompañados de una única mujer, Hesta (Madeleine Rodrigue), a quien en un momento dado todos intentarán cortejar, en un par de escenas que se adelantan a todos los conflictos sexuales a los que se enfrenta todo superviviente cinematográfico de una catástrofe cósmica o tecnológica de este tipo (situación que se presenta, por ej. en “The World, the Flesh and the Devil”, de Ranald MacDougall, del año 1959 y “Five”, de Arch Oboler, del año 1951). Los viajeros se toparán con el mismo misterio. Pronto, el guardián y los recién llegados unen fuerzas, primero para divertirse a costa de los dormidos, y después para desentrañar la naturaleza del “Rayo congelante”, que sólo funciona a cierta altura (motivo por el cual el guardián y los viajeros aéreos han escapado a su poder), y conocer la identidad del científico loco que lo creó (Charles Martinelli), mediante una emisión de radio emitida por su sobrina (Myla Seller), que los conduce hasta él.
Por coincidencia, las primeras imágenes de ese “París que duerme” de principios del Siglo XX, (surgido de un sueño de su realizador, o inspirada en la comedia “Onésime Horloger-Clock Maker” de Jean Durand, del año 1912, con su protagonista manipulando el tiempo para adelantar el día de su boda) tienen analogía con la ciudad vacía de ese Londres, azotado por una epidemia zombificante, en “Exterminio” (28 Days Later, 2002) de Danny Boyle.
Este fue el mediometraje con el que René Clair debutó en el cine, después de dirigir su corto surrealista “Entr'acte” (1924), como arte de vanguardia que sirviera de intermedio a los ballets “Relâche” en el Théâtre des Champs-Elysées. “El rayo diabólico”, título inicial del guion para esta película, es un ejercicio surrealista y, avant la lettre, una cinta de ciencia ficción, un mero capricho, o todo eso junto, por parte de este cineasta que posteriormente dirigiría la influyente sátira distópica “Viva la libertad” (À nous la liberté) en 1931, que tendría enorme peso sobre la trama de “Tiempos modernos” (Modern Times, 1936) de Charles Chaplin, con su controversial demanda, por parte de la productora de la cinta, Tobis, bajo dirección de Joseph Goebbles, que acusara a Chaplin de plagio.
El arca de Noé
(Noah's Ark, Michael Curtiz, 1928)

Darryl F. Zanuck controlaba las producciones de la Warner Bros. al punto que exigió que Jack Warner le hiciera socio de la productora. Warner se negó. Sin pensarlo dos veces, Zanuck creó su propia productora, la 20th Century Pictures que, poco tiempo después, se fusionaría con la Fox para crear la poderosa 20th Century Fox. Unos años antes, Warner le había increpado si se creía capaz de dirigir mejor el estudio que él mismo. Para provocarlo le nombró Productor ejecutivo. Zanuck se tomó muy en serio el desafío y puso a Michael Curtiz a dirigir esta película, de la cual le entregara el argumento. La película tendría el tamaño desproporcionado de las producciones de un Cecil B. DeMille, con cantidades ingentes de agua (600, 000 galones) cayendo sobre los 10, 000 extras que personificaron a los malvados humanos anti diluvianos, pero la película también hizo agua en taquilla, rompiendo la Cuarta pared al trasladar la catástrofe que narraba al estudio que la producía. Presentada como una cinta sonora, en realidad una “part-talkie”, con sólo algunos efectos de sonido, banda sonora y contados diálogos hablados y con los consabidos intertítulos, el público se sintió defraudado.
Se cuenta que, en las asombrosas y espectaculares escenas en las que el templo de Moloch resulta inundado, murieron ahogados tres extras, a uno tuvo que amputársele una pierna y un gran número sufrió lesiones graves. Fuera del estudio 35 ambulancias atendían a los heridos mientras que Dolores Costello (esposa de John Barrymore), la actriz principal, contrajo neumonía. Uno de estos extras, llamado John Wayne, casi pereció durante todo ese trance. Y Zanuck alegaría que tan gigantesco fiasco sólo podía haber resultado de un genio como él, tan incomprendido como megalomaníaco.
El fin del Mundo
(Le Fin du Monde, Abel Gance, 1931)

Abel Gance había dado a la historia del cine, es decir, a la gloria del celuloide, la brillante y colosal “Napoleón” (1927), rodada para ser exhibida en tres pantallas a la vez (la llamada “polivisión”, con la pantalla central con intenciones narrativas en prosa y las dos laterales contando la imagen en sentido poético), con impresionantes innovaciones en el uso de la cámara, con la total y egomaníaca intención de cambiarlo todo, sino en el plano artístico, sí en el técnico.
Con “El fin del mundo”, Gance dio “el primer gran espectáculo sonoro del cine francés: vista, sentida e interpretada a partir de una idea de Camille Flammarion”, el gran científico que popularizó la ciencia de la astronomía y cuyo relato, ambientado en el futuro, base del guion para esta realización, fue publicado en 1894. El mismo Gance interpreta de manera sobreactuada a Jean Novalic, poeta y actor idealista, en una representación teatral de la pasión de Cristo al comienzo de la película (escena que confunde al espectador con dicho comienzo y que comprendemos que era esa la intención del director) quien, al lado de su hermano Martial (Victor Francen), astrónomo que se percata que el cometa Excel –que descubriera diez años antes- avanza en trayectoria de colisión con la Tierra, intentarán cambiar la situación de un mundo egoísta. Los hermanos son, pues, opuestos, el uno soñador y el otro práctico, uno que anda por la tierra pero eleva demasiado sus pensamientos, el otro que escudriña los cielos pero tiene bien puestos los pies sobre la tierra. Cuando, en la calle, Jean se topa con una niña maltratada por su padre y la defiende, la multitud, ante su gesto protector, malinterpreta la bondad de Jean, acusándolo de querer violar a la pequeña. Lo atacan y dejan malherido, con la cabeza sangrando. Hay un triángulo amoroso, Martial, Jean y el banquero y especulador Schomburg (Samson Fainsilber), cortejan a Geneviéve de Murcie (Colette Darfeuil). Geneviéve visita a Jean en su lecho de muerte y le confiesa que Shomburg la ha violado. Para esto, Martial ha anunciado a sus colegas sobre el peligro inminente pero no creen en sus observaciones. Por otro lado, Jean es ingresado a una clínica psiquiátrica, donde morirá en una de las peores imitaciones de santidad jamás rodadas.
Uno se pregunta qué fue del vanguardista Abel Gance en esta película, que en esta ocasión opta por el melodrama más barato y la metáfora simplona: Jean yace herido en cama, enloquecido por el golpe en la cabeza, rodeado de palomas blancas, cuando su hermano le comunica que el cometa destruirá el mundo. En ese momento Jean encomienda a Martial que difunda su obra pacifista, escrita en libros y grabada en discos de gramófono, por todo el mundo, a la manera de un Mesías. Martial y Geneviéve se convierten en “pastores” que llevarán la palabra del ahora “profeta” Jean por el planeta, proclamando la paz mundial justo cuando la humanidad está a punto de desatar una guerra mundial y cuando, por fin, los astrónomos convienen en que los cálculos de Martial son ciertos. Martial pide a Werster (Georges Colin), rival de Shomburg, comprar todos los medios de comunicación de la Tierra para divulgar la existencia del cometa, cuya cauda arrastra billones de metros cúbicos de dióxido de carbono mortal para la vida. Shomburg no se quedará con los brazos cruzados, arremetiendo contra Martial y Werster, acusándolos de fraude, al punto que envía a apresarlos por las autoridades, pero ellos escaparán a tiempo, fracasados y desprestigiados. No pasará mucho cuando el cometa es visible en los cielos, provocando marejadas, vientos desatados, heladas terribles. Vemos escenas de la Meca, Egipto, el polo Norte, África, Estambul. La gente se entrega a juergas interminables, a orgías (“el olvido, el placer y el amor”) u ora sin descanso. En medio de una convención mundial Martial proclama, en un discurso y para quienes sobrevivan, una “República universal” y anuncia el advenimiento de “los Estados Federales de Europa”, mientras nosotros nos quedamos tan pasmados ante esta facilona llegada del “Nuevo Orden” que provoca escalofríos.
El diluvio
(Deluge, Felix E. Feist, 1933)

Durante un eclipse solar una serie de terremotos y tsunamis arrasan con el mundo. En los Estados Unidos la Costa Oeste resulta más afectada. De los rascacielos de Nueva York sólo quedan escombros. Martin Webster (Sidney Blackmer, el futuro, amable y sospechoso vecino de Rosemary Woodhause en “El bebé de Rosemary”), aparentemente el único superviviente, separado de su esposa Helen (Lois Wilson) y sus hijos, que seguramente han perecido durante la inundación, vive en una cabaña situada a la entrada de una cueva. Un día encuentra desmayada a Claire Arlington (Peggy Shannon), una hermosa campeona de natación (en un atrevido traje de baño, que se adelanta al bikini por más de una década) quien, al principio, resulta reacia a entregarse amorosamente al caballeroso Martin, y cuya intentona de batir un récord mundial ha sido echado abajo por el desastre natural. Cuando cede y se enamora, son asediados por una banda de violadores, liderada por Jepson (Fred Kohler), a quienes tendrán que enfrentarse, al mismo tiempo que, los restos de la población que aún habita las ruinas del pueblo, se arma y decide acabar con la banda. Las escenas de los tiroteos son simplonas. Martin y Claire se han salvado de cada asedio casi por intervención de un Deus ex machina. Y es a partir de entonces cuando la pareja decide trasladarse al pueblo y participar en su reconstrucción, que Martin, que ama profundamente a Claire, descubrirá que su esposa vive. Es en este momento que la película se adelanta a los mejores melodramas de Douglas Sirk, pues Martin no está dispuesto a dejar a Claire y esta sufre en carne viva los celos por la esposa legítima de él y toma una decisión final tan honrosa como predecible, nadando hacia la nada, tal como apareciera en la vida de Martin.
Considerada perdida hasta que se descubriera una copia en Italia, en el año 1988, se trata de una adaptación libre, por parte del director del clásico sobre cerebros vivientes “Donovan 's Brain” (1953), de una novela de S. Fowler Wright (1874-1965), publicada en 1928 y situada, sobre todo, en Inglaterra (a diferencia de la película, situada en los Estados Unidos). El libro fue lanzado en una tirada limitada, constituyendo un éxito de ventas, lo que permitió que los derechos de la novela fueran comprados por Cosmopolitan Book Corporation y vendida a Hollywood. De gran influencia en autores como John Wyndham (“El día de los trífidos”, 1951), John Christopher (“La muerte de la hierba”, 1956) y adelantándose al J. G. Ballard de “El mundo sumergido” (1962), la importancia de Wright –hoy tristemente olvidado-, se situaba apenas detrás de la de H. G. Wells, y “Deluge” se redescubre como el filme original del que derivaría toda la marejada de producciones que muestran ciudades devastadas por terremotos u olas gigantescas, con sus rascacielos desmoronándose como castillos de naipes y los intentos para continuar vivos de los pocos sobrevivientes. Comparada con la patética “El fin del mundo” de Abel Gance (toda una decepción para un realizador de su talla), “Deluge” resulta un dechado de efectivos, aunque sumamente primitivos, efectos especiales, incluyendo la primera escena de la estatua de la libertad arrasada por el agua.
San Francisco
(W.S. Van Dyke, 1936)

“San Francisco” es el filme que compite con “Deluge” en ser considerado el título pionero del cine de catástrofes al más puro estilo Hollywood, su realizador, W. S. Van Dyke, había sido responsable de dirigir a Wiliam Powell y Myrna Loy en la serie de “El hombre delgado” (La cena de los acusados; The Thin Man, 1934), producto de la imaginación de uno de los padres de la novela negra, Dashiell Hammet, con su matrimonio de detectives Nick y Nora Charles, interpretados magistralmente por aquellos actores que provenían de otro policíaco, “El enemigo público número 1” (Manhattan Melodrama, 1934) cinta en la que Powell y Loy se hacían acompañar por Clark Gable en un dramático triángulo amoroso, y en una historia no exenta de un mensaje moralizante.
“San Francisco” comienza con la consabida advertencia de presentar personajes ficticios, cuya similitud con cualquier persona viva o muerta sería mera coincidencia, sólo para recordarnos, en seguida, que:
“San Francisco quizá sueñe con ser [la ciudad] que fue, espléndida y sensual, vulgar y magnífica, que pereció de repente en un grito que aún se oye en los corazones de quienes la conocieron, justo a las Cinco y trece A. M. del 18 de abril de 1906”.
Comienza la Nochevieja de 1905, cuando "Blackie" Norton (Clark Gable), mujeriego y jugador, un manipulador consumado, propietario del Paradise Club, un establecimiento de mala reputación situado en Pacific Street, en Barbary Coast, el distrito rojo de la ciudad, supone que su club está incendiándose. Pero la noche transcurre como siempre, es decir, entre el juego, el alcohol y el exceso. Al poco tiempo Mary Blake (Jeanette MacDonald), cuyo padre fuera pastor protestante y la pusiera a cantar en el coro de la iglesia, llega al club en busca de trabajo ya que aquel donde trabajara, ha sido el establecimiento que se ha incendiado. En seguida, lo primero que Blackie le pide es verle las piernas, pero la chica resulta ser una cantante de formación clásica, con una estupenda voz a la que de inmediato reconoce “el profesor” (Al Shean, veterano actor de vodevil, tío de los Hermanos Marx), encargado de dirigir la orquesta para el club. Cuando Signor Baldini (William Ricciardi), director de orquesta para quien “el profesor” ha trabajado, acompañado de Jack Burley (Jack Holt), llegan al club, el profesor no puede evitar recomendarle a Mary como un descubrimiento para la ópera. Burley no cejará en su empeño para contratar a Mary para el Tívoli, su propio establecimiento en Market Street. Mientras sucede todo esto, he intuimos que Blackie se ha enamorado de Mary, el Padre Tim Mullin (Spencer Tracy), intenta regenerar a Blackie, a la vez que los dueños de los otros clubes le piden que se postule para la Junta de supervisores de San Francisco, buscando que se oculten entre sí sus corruptelas. Huyendo del amor de Blackie, y del que ella le tiene a él, Mary escapa al Tívoli, donde obtiene un resonante éxito. Blackie, acude con el comisario, un tipo zafio, a detenerla a media ópera, por incumplimiento de contrato pero se rinde, embelesado, ante su talento. En su camerino ella lo encuentra y le pide casarse con él. Blackie accede, manipulador siempre, si ella vuelve al “Paraíso”. Por amor, Mary está dispuesta a sacrificarse, aunque notemos su dolor ante cada decisión en contra de su voluntad, pero no sin que el Padre Tim trate de impedirlo. Mary accede a casarse con Burley después que conoce a su madre, dama de la más alta aristocracia de San Francisco, que le explica que ella misma comenzó como limpia pisos al llegar a la ciudad, y que esa ciudad, conocida como la más pecadora (que lo es, realmente) reúne al mejor grupo de seres humanos que se haya visto en un mismo lugar.
Estamos, pues, ante la película que desearon rodar Eleuterio Rodolfi y Mario Caserini, con sus historias citadinas cotidianas, de amor, de alegría urbana, con sus encuentros y desencuentros, su frivolidad y profundidad, tan cosmopolitas y profundamente humanas, a pesar de la distancia y el tiempo; una ciudad, la misma y otra, trasladada desde aquella Pompeya romana a esta San Francisco americana, ambas cortadas súbitamente por un desastre natural.
El guion se debió a Anita Loos, autora de la célebre novela que sería llevada al cine con Marilyn Monroe (en su segunda adaptación) en el papel principal, “Los caballeros las prefieren rubias” (Gentlemen Prefer Blondes), publicada en 1926, y cuyos brillantes guiones para la MGM harían estrellas de Douglas Fairbanks y Jean Harlow. Anita Loos se basó en la vida del picaresco Wilson Mizner (1876-1933) para dar vida a “Blackie” Norton, a quien consideraba “el proscrito más fascinante de los Estados Unidos”, dueño del restaurante “The Brown Derby” en Los Ángeles, California, dramaturgo, actor y empresario teatral en Broadway, que presumía de haber robado iglesias en Guatemala y haber administrado un platanar en Honduras, antes de convertirse en guionista para la Warner Bros. y a quien se atribuye la frase “Cuando robas a un autor es plagio, si robas a muchos, es investigación”.
La secuencia del terremoto, espectacular y todavía asombrosa (para la que se usaron maquetas de un metro de altura), resulta conmovedora cuando dinamitan la vieja mansión Burley para crear un cortafuegos, ante la mirada resignada de la vieja señora Burley. Considerada modélica hoy en día, y una de las mejores de la historia del cine de catástrofes, fue editada y montada por el maestro John Hoffman. Así mismo, para la escena del baile, todo el escenario se erigió sobre una plataforma que se sacudió y meció para crear un realismo no visto hasta entonces. La última escena, con Blackie, Mary y el resto de sobrevivientes cantando “Glory, Glory, Hallelujah”, mientras miran las ruinas humeantes de la ciudad, termina en una disolvencia que da pie a una imagen del San Francisco de 1936, misma que, cuando la película es exhibida cada 18 de abril en el área de la bahía, se sustituye por una imagen de la ciudad correspondiente al año en curso. El tema musical principal adquirió status de himno de la ciudad.
Paz en la Tierra
(Peace on Earth, Hugh Harman, 1939)

Hugh Harman, con Rudolph Ising, habían creado el primero de los cortos de la serie “Looney Tunes”, para la Warner Bros. en 1931. Por diferencias con Harman abandonó la Warner y se mudó a la casa de enfrente, la MGM. Para esta productora creó “Paz en la Tierra”. La historia es cursi en la concepción (destinada, evidentemente a un público infantil), pero perturbadora como idea. El corto comienza con los restos de alguna gran batalla, sepultada bajo la nieve, con cascos de soldados, cañones y fierros retorcidos. Luego presenta a una familia de ardillas que celebra la Navidad. Los nietos ardilla formulan una pregunta inquietante al abuelo, parte de la letra del villancico que cantan: ¿Qué es el hombre? El abuelo explica que no hay más hombres sobre la Tierra. Que se trataba de una raza auto destructiva que luchó en dos bandos (los “comedores de carne”, contra los “vegetarianos”, en una evidente metáfora de cualquier grupo antagónico), hasta exterminarse mutuamente. Vemos bombardeos, soldados que usan máscaras anti gases, marchas sobre el lodo y la nieve, hasta la completa destrucción del género humano. Los animales brotaron de sus refugios y, sobre una nueva ley que les impedía matarse entre sí, edificaron otro mundo, denominado “Peaceville”.
La leyenda, basada en los datos aparecidos en el obituario de Harman, publicado en el New York Times (Nov. 30 de 1982, en línea), hizo que Ben Mankiewicz, presentador del programa “Cartoon Alley” en el canal de televisión “Turner Classic Movies”, expresara que ha sido el único Cartoon nominado al Premio Nobel de la Paz. Se trata de un dato oscuro, impreciso (como se aclara en la Wikipedia), quizá surgido de alguna confusión, pues en la lista de nominados de aquel año no se encuentra inscrito. Lo que sí resulta cierto es que fue nominado para el premio Oscar al mejor cortometraje animado, perdiéndolo ante “The Ugly Duckling”, cortometraje de la serie “Silly Symphonies” de la casa Disney. Años después, William Hanna y Joseph Barbera realizaron una versión, en la que se sustituyen las ardillas por ratoncitos, para formato CinemaScope, titulada “Good Will to Men” (1955), que fue nominada al premio Oscar.
En 1994 “Paz en la Tierra” obtuvo el puesto número 40 de los “50 Greatest Cartoons” de todos los tiempos.