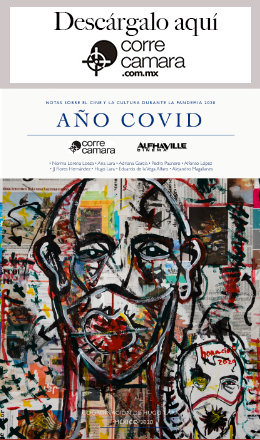Clásicos de la teoría fílmica: André Bazin

Redacción. Con el texto "Ontología de la imagen fotográfica", escrito por el legendario crítico francés André Bazin y que forma parte del libro "¿Qué es el cine?", damos inicio en Corre Cámara a una sección dedicada a los teóricos de la cinematografía que han sido determinantes para descifrar e incluso favorecer la evolución del fenómeno cinematográfico en sus diversos aspectos. "¿Que es el cine" fue publicado originalmente en París por Editions du cerf con el título "Qu'est ce que le Cinéma?", en tanto la versión al castellano es de Ediciones Rialp.
Nacido en Angers en 1918 y fallecido prematuramenteen 1958 a los 40 años, Bazin, junto con Jacques Doniol-Valcrose, entre otros, fundó la influyente revista Cahiers du Cinéma y fue protagonista de la renovación del cine francés de la posguerra. Bazin tuvo un papel fundamental en la formación de los directores de la Nouvelle Vague, pues fungió como mentor de jóvenes como François Truffaut, a quien rescató de la correccional y ayudó a convertirse en crítico de cine y luego en un brillante cineasta.
Entre las aportaciones teóricas de Bazin figura aquella sobre la superación definitiva de la teoría de la "especificidad fílmica", que situaba en el montaje la cualidad artística del cine. Bazin elaboró un método de análisis fílmico que subrayaba la idea de puesta en escena, valorando, sobre todo, algunos elementos -del sonido a la profundidad de campo, del formato de la película a la pantalla panorámica- que acentuaban la sensación de realidad producida por la imagen fílmica.
Ontología de la imagen fotográfica (1)
André Bazin
Con toda probabilidad, un psicoanálisis de las artes plásticas tendría que considerar el embalsamamiento como un hecho fundamental en su génesis. Encontraría en el origen de la pintura y de la escultura el “complejo” de la momia. La religión egipcia, polarizada en su lucha contra la muerte, hacía depender la supervivencia de la perennidad material del cuerpo, con lo que satisfacía una necesidad fundamental de la psicología humana: escapar a la inexorabilidad del tiempo. La muerte no es más que la victoria del tiempo. Y fijar artificialmente las apariencias carnales de un ser supone sacarlo de la corriente del tiempo y arrimarlo a la orilla de la vida. Para la mentalidad egipcia esto se conseguía salvando las apariencias mismas del cadáver, salvando su carne y sus huesos. La primera estatua egipcia es la momia de un hombre conservado y petrificado en un bloque de carbonato de sosa. Pero las pirámides y el laberinto de corredores no eran garantía suficiente contra una eventual violación del sepulcro; se hacía necesario adoptar además otras precauciones previniendo cualquier eventualidad, multiplicando las posibilidades de permanencia. Se colocaban por eso cerca del sarcófago, además del trigo destinado al alimento del difunto, unas cuantas estatuillas de barro, a manera de momias de repuesto, capaces de reemplazar al cuerpo en el caso de que fuera destruido. Se descubre así, en sus orígenes religiosos, la función primordial de la escultura: salvar al ser por las apariencias. Y sin duda puede también considerarse como otro aspecto de la misma idea, orientada hacia la efectividad de la caza, el oso de arcilla acribillado a flechazos de las cavernas prehistóricas, sustitutivo mágico, identificado con la fiera viva.
No es difícil comprender cómo la evolución paralela del arte y de la civilización ha separado a las artes plásticas de sus funciones mágicas (Luis XIV no se hace ya embalsamar: se contenta con un retrato pintado por Lebrum). Pero esa evolución no podía hacer otra cosa que sublimar, a través de la lógica, la necesidad incoercible de exorcizar el tiempo. No se cree ya en la identidad ontológica entre modelo y retrato, pero se admite que éste nos ayuda a acordarnos de aquél y a salvarlo, por tanto, de una segunda muerte espiritual. La fabricación de la imagen se ha librado incluso de todo utilitarismo antropocéntrico. No se trata ya de la supervivencia del hombre, sino –de una manera más general- de la creación de un universo ideal en el que la imagen de lo real alcanza un destino temporal autónomo. ¡”Qué vanidad la de la pintura” si no se descubre bajo nuestra absurda admiración la necesidad primitiva de superar el tiempo gracias a la perennidad de la forma! Si la historia de las artes plásticas no se limita a la estética sino que se entronca con la psicología, es preciso reconocer que está esencialmente unida a la cuestión de la semejanza o, si se prefiere, del realismo.
La fotografía y el cine, situados en estas perspectivas sociológicas, explicarían con la mayor sencillez la gran crisis espiritual y técnica e la pintura moderna que comienza hacia la mitad del siglo pasado.
En su artículo de “Verve”, André Malraux escribía que “el cine no es más que el aspecto más desarrollado del realismo plástico que comenzó con el Renacimiento y encontró su expresión límite en la pintura barroca”.
Es cierto que la pintura universal había utilizado fórmulas equilibradas entre el simbolismo y el realismo de las formas, pero en el siglo XV la pintura occidental comenzó a despreocuparse de la expresión de una realidad espiritual con medios autónomos, para tender a la imitación más o menos completa del mundo exterior. El acontecimiento decisivo fue sin duda la invención de la perspectiva: un sistema científico y también –en cierta manera- mecánico (la cámara oscura de Vinci prefiguraba la de Niepce), que permitía al artista crear la ilusión de un espacio con tres dimensiones donde los objetos pueden situarse como en nuestra percepción directa.
A partir de entonces la pintura se encontró dividida entre dos aspiraciones: una propiamente estética –la expresión de realidades espirituales donde el modelo queda trascendido por el simbolismo de las formas- y otra que no es más que un deseo totalmente psicológico de reemplazar el mundo exterior por su doble. Esta última tendencia, que crecía tan rápidamente como iba siendo satisfecha, devoró poco a poco las artes plásticas. Sin embargo, como la perspectiva había resuelto el problema de las formas pero no el del movimiento, el realismo tenía que prolongarse de una manera natural mediante una búsqueda de la expresión dramática instantaneizada, a manera de cuarta dimensión psíquica, capaz de sugerir la vida en la inmovilidad torturada del arte barroco2.
Es cierto que los grandes artistas han realizado siempre la síntesis de estas dos tendencias: la han jerarquizado, dominando la realidad y reabsorbiéndola en el arte. Pero también sigue siendo cierto que nos encontramos ante dos fenómenos esencialmente diferentes que una crítica objetiva tiene que saber disociar para entender la evolución de la pintura. Lo que podríamos llamar la “necesidad de la ilusión” no ha dejado de minar la pintura desde el siglo XVI. Necesidad completamente ajena a la estética, y cuyo origen habría que buscarlo en la mentalidad mágica: y necesidad, sin embargo, efectiva, cuya atracción ha desorganizado profundamente el equilibrio de las artes plásticas.
El conflicto del realismo en el arte procede de este malentendido, de la confusión entre lo estético y lo psicológico, entre el verdadero realismo, que entraña la necesidad de expresar a la vez la significación concreta y esencial del mundo, y el pseudorrealismo, que se satisface con la ilusión de las formas3.
Así se entiende por qué el arte medieval, por ejemplo, no ha padecido ese conflicto; siendo a la vez violentamente realista y altamente espiritual, ignoraba el drama que las posibilidades técnicas han puesto de manifiesto. La perspectiva ha sido el pecado original de la pintura occidental.
Niepce y Lumière han sido por el contrario sus redentores. La fotografía, poniendo punto final al barroco, ha librado a las artes plásticas de su obsesión por la semejanza. Porque la pintura se esforzaba en vano por crear una ilusión y esta ilusión era suficiente en arte; mientras que la fotografía y el cine son invenciones que satisfacen definitivamente y en su esencia misma la obsesión del realismo. Por muy hábil que fuera el pintor, su obra estaba siempre bajo la hipoteca de una subjetivización inevitable. Quedaba siempre la duda de lo que la imagen debía a la presencia del hombre. De ahí que el fenómeno esencial en el paso de la pintura barroca a la fotografía no reside en un simple perfeccionamiento material (la fotografía continuará siendo durante mucho tiempo inferior a la pintura en la imitación de los colores), sino en un hecho psicológico: la satisfacción completa de nuestro deseo de semejanza por una reproducción mecánica de la que el hombre queda excluido. La solución no estaba tanto en el resultado como en la génesis4.
De ahí que el conflicto entre el estilo y la semejanza sea un fenómeno relativamente moderno y del que apenas se encuentran indicios antes de la invención de la placa sensible. Vemos con claridad que la fascinante objetividad de Chardin no es en absoluto la del fotógrafo. Es en el siglo XIX cuando comienza verdaderamente la crisis del realismo, cuyo mito es actualmente Picasso y que pondrá en entredicho tanto las condiciones de a existencia misma de las artes plásticas como sus fundamentos sociológicos. Liberado de complejo del “parecido” el pintor moderno abandona el realismo a la masa5 que en lo sucesivo lo identifica por una parte con la fotografía y por otra con la pintura que sigue ocupándose de él.
La originalidad de la fotografía con relación a la pintura reside por tanto en su esencial objetividad. Tanto es así que el conjunto de lentes que en la cámara sustituye al ojo humano recibe precisamente el nombre de “objetivo”.
Por vez primera, entre el objeto inicial y su representación no se interpone más que otro objeto. Por vez primera una imagen del mundo exterior se forma automáticamente sin intervención creadora por parte del hombre, según un determinismo riguroso. La personalidad del fotógrafo sólo entra en juego en lo que se refiere a la elección, orientación y pedagogía del fenómeno; por muy patente que aparezca al término de la obra, no lo hace con el mismo título que el pintor. Todas las artes están fundadas en la presencia del hombre; tan sólo en la fotografía gozamos de su ausencia. La fotografía obra sobre nosotros como fenómeno “natural”, como una flor o un cristal de nieve en donde la belleza es inseparable del origen vegetal o telúrico.
Esta génesis automática ha trastocado radicalmente la psicología de la imagen. La objetividad de la fotografía le da una potencia de credibilidad ausente de toda obra pictórica. Sean cuales fueren las objeciones de nuestro espíritu crítico nos vemos obligados a creer en la existencia del objeto representado, re-presentado efectivamente, es decir, hecho presente en el tiempo y en el espacio. La fotografía se beneficia con una transfusión e realidad de la cosa a su reproduccion6.. Un dibujo absolutamente fiel podrá quizá darnos más indicaciones acerca el modelo, pero no poseerá jamás, a pesar de nuestro espíritu crítico, el poder irracional de la fotografía que nos obliga a creer en ella.
La pintura se convierte así en una técnica inferior en lo que a semejanza se refiere. Tan sólo el objetivo satisface plenamente nuestros deseos inconscientes; en lugar de un calco aproximado nos da el objeto mismo, pero liberado de las contingencias temporales. La imagen puede ser borrosa, estar deformada, descolorida, no tener valor documental; sin embargo, procede siempre por su génesis de la ontología del modelo. De ahí el encanto de las fotografías de los álbumes familiares. Esas sombras grises o de color sepia, fantasmagóricas, casi ilegibles, no son ya los tradicionales retratos de familia, sino la presencia turbadora de vidas detenidas en su duración, liberadas de su destino, no por el prestigio del arte, sino en virtud de una mecánica impasible; porque la fotografía no crea –como el arte- la eternidad, sino que embalsama el tiempo; se limita a sustraerlo a su propia corrupción.
En esta perspectiva, el cine se nos muestra como la realización en el tiempo de la objetividad fotográfica. El film no se limita a conservarnos el objeto detenido en un instante como queda fijado en el ámbar el cuerpo intacto de los insectos de una era remota, sino que libera el arte barroco de su catalepsia convulsiva. Por vez primera, la imagen de las cosas es también la de su duración: algo así como la momificación del cambio.
Las categorías7 de la semejanza que especifican la imagen fotográfica determinan también su estética con relación a la pintura. Las virtualidades estéticas de la fotografía residen en su poder de revelarnos lo real. No depende ya de mí el distinguir en el tejido del mundo exterior el reflejo en una acera mojada, el gesto de un niño; sólo la impasibilidad del objetivo, despojado al objeto de hábitos y prejuicios, de toda la mugre espiritual que le añadía mi percepción, puede devolverle la virginidad ante mi mirada y hacerlo capaz de mi amor.
En la fotografía, imagen natural de un mundo que no conocíamos o no podíamos ver, la naturaleza hace algo más que imitar el arte: imita al artista.
Puede incluso sobrepasarle en su poder creador. El universo estético del pintor es siempre heterogéneo con relación al universo que le rodea. El cuadro encierra un microcosmos sustancial y esencialmente diferente. La existencia del objeto fotográfico participa por el contrario de la existencia del modelo como una huella digital. Por ello se une realmente a la creación natural en lugar de sustituirla por otra distinta.
El surrealismo lo había intuido cuando utilizó la gelatina de la placa sensible para engendrar su tetratología plástica. Y es que para el surrealismo el fin estético es inseparable de la eficacia mecánica de la imagen sobre nuestro espíritu. La distinción lógica entre lo imaginario y lo real tiende a desaparecer. Toda imagen debe ser sentida como objeto y todo objeto como imagen. La fotografía representaba por tanto una técnica privilegiada de la creación surrealista, ya que da origen a una imagen que participa de la naturaleza: crea una alucinación verdadera. La utilización de la ilusión óptica y a precisión meticulosa de los detalles en la pintura surrealista vienen a confirmarlo.
La fotografía se nos aparece así como el acontecimiento más importante de la historia de las artes plásticas. Siendo a la vez una liberación y una culminación, ha permitido a la pintura occidental liberarse definitivamente de la obsesión realista y recobrar su autonomía estética. El realismo impresionista, a pesar de sus coartadas científicas, es lo más opuesto al afán de reproducir las apariencias. El color tan sólo podía devorar la forma si ésta había dejado de tener importancia imitativa. Y cuando, con Cézanne, la forma toma nuevamente posesión de la tela, no lo hará ya atendiendo a la geometría ilusionista de la perspectiva. La imagen mecánica, haciéndole una competencia que, más allá del parecido barroco, iba hasta la identidad con el modelo, obligó a la pintura a convertirse en objeto.
Desde ahora el juicio condenatorio de Pascal pierde su razón de ser, ya que la fotografía nos permite admirar en su reproducción el original que nuestros ojos no habrían sabido amar; y la pintura ha pasado a ser un puro objeto cuya razón de existir no es ya la referencia a la naturaleza.
Por otra parte, el cine es un lenguaje.
NOTAS AL PIE
1 Estudio tomado de "Problémes de la peinture" (1945)
2 Sería interesante, desde este punto de vista, seguir en los diarios ilustrados de 1890 a 1910 la competencia entre el reportaje fotográfico, todavía en sus balbuceos, y el dibujo. Este último satisfacía sobre todo la necesidad barroca de dramatismo (cfr. “Le Petit Journal Illustré”). El sentido del documento fotográfico se ha ido imponiendo muy lentamente. Se observa también, cuando se llega a una cierta saturación, una vuelta al dibujo dramático del tipo “Radar”.
3 En particular, quizá la crítica comunista debería, antes de dar tanta importancia al expresionismo realista en la pintura, dejar de hablar de éste como se hubiera podido hacer en el siglo XVIII, antes de la fotografía y el cine. Quizá importa muy poco que Rusia nos ofrezca pésimas realizaciones pictóricas si hace, por el contrario, buen cine: Einsenstein es Tintoretto. Resulta absurdo, en cambio, que Aragon quiera convencernos de que es Repine.
4 Habría que estudiar sin embargo la psicología de las artes plásticas menores, como por ejemplo las mascarillas mortuorias que presentan también un cierto automatismo en la reproducción. En ese sentido podría considerarse la fotografía como un modelado, una huella del objeto por medio de la luz.
5 ¿Ha sido realmente la masa en cuanto tal el punto de partida del divorcio entre el estilo y la semejanza, que constatamos hoy como un hecho efectivo? ¿No se identifica quizá más con la aparición del “espíritu burgués” nacido con la industria, y que precisamente ha servido de apoyo a los artistas del siglo XIX, espíritu que podría definirse por la reducción del arte a sus componentes psicológicos? También es cierto quela fotografía no es históricamente de una manera directa la sucesora del realismo barroco; y Malraux hace notar con agudeza que en principio la fotografía no tuvo otra preocupación que la de “imitar al arte” copiando ingenuamente el estilo pictórico. Niepce y la mayor parte de los pioneros de la fotografía buscaban ante todo reproducir los grabados por este medio. Soñaban con producir obras de arte sin ser artistas, por calcomanía. Proyecto típico y esencialmente burgués, pero que confirma nuestra tesis elevándola en cierta manera al cuadrado. Era natural que el modelo más digno de imitación para el fotógrafo fuera en un principio el objeto de arte, ya que, a sus ojos imitaba la naturaleza pero “mejorándola”. Hacía falta un cierto tiempo para que, convirtiéndose en artista, el fotógrafo llegara a entender que no podía copiar más que la misma naturaleza.
6 Habría que introducir aquí una psicología de la reliquia y del souvenir que se benefician también de una sobrecarga del realismo procedente del “complejo de la momia”. Señalamos tan sólo que el Santo Sudario de Turín realiza la síntesis de la reliquia y de la fotografía.
7 Empleo el término de “categoría” en la acepción que le da M. Gouhier en su libro sobre el teatro, cuando distingue las categorías dramáticas de las estéticas. Del mismo modo que la tensión dramática no encierra ningún valor artístico, la perfección de la imitación no se identifica con la belleza; constituye tan sólo una materia prima a inscribirse el hecho artístico.